Cuando una serie anime que adapta algún manga tiene éxito, suele ser propicio que la empresa encargada produzca a su vez un largometraje aprovechando la atención mediática recibida. Ahora bien, la naturaleza de estas películas es bastante variada. En la mayor parte de las ocasiones, se trata de una historia autoconclusiva, un pequeño arco especial, en el que se usan a los personajes de la serie, incluso en ocasiones logrando que realicen acciones heroicas que les permiten crecer, pero que no son tenidas en cuenta en el recorrido serializado. Este es el método más habitual, como sucede, por ejemplo, con las películas de Detective Conan, que tienden a incluir más acción y a abordar casos en los que el peligro suele tener más impacto, como un atentado terrorista, más al estilo de sagas como James Bond o Misión Imposible, desde la primera, Detective Conan: Peligro en el rascacielos (Kenji Kodama, 1997), hasta la más reciente, Detective Conan: Black Iron Submarine (Yuzuru Tachikawa, 2023).
También sucedía así con las películas de Naruto en un principio, como se pudo ver con Naruto La Película: ¡La Gran Misión! ¡El rescate de la Princesa de la Nieve! (Tensai Okamura, 2004). Sin embargo, otra de las tendencias es que estas películas sirven como secuelas o incluso cierres posteriores a la serie. En el caso de Naruto, sucedió así con su última película, The Last: Naruto The Movie (Tsuneo Kobayashi, 2014), si no tenemos en cuenta su serie secuela, Boruto. La serie de Neon Genesis Evangelion (Hideaki Anno, 1995) tuvo su auténtico final con una película, The End of Evangelion (1997) y, posteriormente, un proyecto que sirvió también como secuela, Rebuild of Evangelion. Algo quizás menos habitual, pero que hemos podido ver con la serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019), cuya primera película, Guardianes de la noche: Tren infinito (Hauro Sotozaki, 2020) era la continuación directa de la primera temporada y servía como puente con la segunda, adaptando un arco narrativo íntegro del manga.
Ahora bien, debemos remitir a una de las series más relevantes para la popularización del anime por el mundo: Dragon Ball, creada por Akira Toriyama. Desde su primera serie (1986-1989), que partía de elementos de la leyenda del Rey Mono, la serie contó con algunas películas que readaptaban y reagrupaban los episodios, cambiando algunos roles o personajes. Pero fue con su continuación, Dragon Ball Z (1989-1996), cuando empezaron a realizarse largometrajes que añadían aventuras autoconclusivas con nuevos villanos, ya fueran historias con mayor o menor calidad. En algunos casos, incluso crearon personajes que tuvieron su propio ciclo cinematográfico, como Cooler o, el más popular, Broly, que apareció por primera vez en Dragon Ball Z: Estalla el duelo (Shigeyasu Yamauchi, 1993) y que ha tenido su particular reinicio en Dragon Ball Super: Broly (Tatsuya Nagamine, 2018), en esta ocasión con guion del creador original, Akira Toriyama.
En este panorama, como decíamos, la calidad de estas películas tiene profundos altibajos. En primer lugar, porque dependen en muchas ocasiones del seguimiento de una serie anterior, se basan en que conozcas a los personajes previamente. En segundo lugar, debido a que suelen tener asegurado cierto éxito por la fama de las series de las que proceden, no cuentan siempre con un trabajo elaborado ni en la producción ni en el guion. Aquí encontramos el caso de la mediocre Dragon Ball Z: La Resurrección de F (Tadayoshi Yamamuro, 2015), que también contaba con guion del creador de la franquicia, Akira Toriyama.
En esta película se recupera a uno de los villanos clásicos de Dragon Ball Z, uno de los más representativos, Freezer. Para ello, un grupo de antiguos miembros de su ejército consiguen reunir las Bolas de Dragón y resucitarlo, tras lo cual, el antagonista decide entrenar y prepararse para cumplir con su venganza: derrotar y acabar con Goku y destruir la Tierra. Tras una elipsis, Freezer llega con su ejército al planeta y algunos amigos del protagonista, personajes relevantes de la serie, le harán frente a la espera de que tanto Goku como Vegeta regresen y puedan derrotarle.
Eso es todo. Y cuando digo que eso es todo, me refiero a que la película no ofrece absolutamente nada más. Si bien estamos habituados a que otras películas similares ofrezcan esta misma fórmula (aparición de una nueva amenaza, combates previos, combate final y conclusión), en esta ocasión, está tan simplificada y es tan infantil la manera en que la llevan a cabo, que apenas se puede comentar nada más. No sucede como en otras ocasiones que se trate de dar un trasfondo mayor al antagonista (en este caso, se podría haber explorado cómo se entrena, cómo se percate de su propia debilidad o si descubre qué ha sucedido durante su ausencia estando muerto, pero todo eso se obvia), ni se ofrece algún momento anticlimático en el que percibamos que la amenaza es seria.
Incluso todo tiene un tono de broma infantiloide que empaña a todos los personajes, empezando por unos protagonistas, Goku y Vegeta, que parecen contemplar la situación como un juego y que se sienten ridículamente superiores a lo que sucede, la actitud de Bills, dios de la destrucción, y su compañero Whis (que asegura la imposibilidad de una derrota real), la presencia de Jaco, el miembro de la patrulla galáctica, como un recurso cómico en su interacción con Bulma (como si hiciera falta más), la forma en que el ejército de Freezer consigue las Bolas de Dragón gracias al grupo rejuvenecido de Pilaf (y cómo se malgasta un segundo deseo), la arrogancia peripatética de Freezer o la manera en que se desarrolla el combate entre su ejército y los aliados de Goku. Hasta la forma en que la película pone excusas para que ciertos personajes no hagan frente a esta amenaza, como es el caso de C18, Trunks o Goten, frente a otros que se sienten forzados (¿tiene sentido recuperar a Muten Roshi para combatir?).
Nada queda de la tensión que este antagonista provocaba en su primera aparición en la serie, que fue, sin duda, uno de los arcos más relevantes de Dragon Ball Z. No se refleja el temor a una derrota entre los protagonistas en apenas ningún momento, por lo que tampoco hay posibilidad de catarsis alguna. En cierto sentido, incluso da lástima la caricatura en que se ha convertido Freezer, arrastrada por los personajes tan endebles que le rodeaban. Es más, a nivel de animación, el combate es bastante simple, se incluyen elementos de modelos 3D ocasionales, pero sigue estando por debajo de lo que se ofreció a finales de los 80 y principios de los 90, en cuanto a detalle y elaboración.
Por tanto, un producto simplón dedicado a recaudar por la fama de su nombre, incapaz de desarrollar la fórmula de la franquicia o plantear algo meramente interesante. Sin duda, completamente olvidable, dedicada solo a quienes quieran completar toda la saga de Dragon Ball, muy alejada de la calidad de la serie original y de otras películas similares en su concepto. Por contrapartida, el caso de Dragon Ball Super: Broly es algo diferente. Para empezar, se percibe un esfuerzo por contar una historia algo más rica en detalles y en volver a introducir a este personaje al canon de la franquicia.
Como sucede con muchas películas derivadas de series de éxito, no se consideran que sus historias formen parte real de lo que les sucedió a los personajes, por lo que son como universos paralelos, historias no canónicas. En este caso, el personaje de Broly había ganado bastante fama en los noventa, como mencionábamos anteriormente, y con la película de 2018, con guion del creador de Dragon Ball, se pretendía darle cabida al canon a este personaje y se hacía dentro de los acontecimientos de Dragon Ball Super (2015-), la nueva serie que continuaba los acontecimientos de Dragon Ball Z y que continúa en emisión.
La película se divide en tres actos. En primer lugar, se nos narra lo acontecido con el planeta Vegeta, en una historia que enriquece el universo de Dragon Ball al darle un sentido a la raza de los saiyans a la que pertenece el protagonista, Goku. En este primer arco, nos encontramos ante un mundo a punto de ser destruido por el emperador Freezer, ante lo cual, los padres del protagonista se ven obligados a intentar salvarlo mandándolo a un planeta donde esté seguro, en este caso, la Tierra. Es evidente el paralelismo con el personaje de Superman y también cómo esta historia sirve de prólogo a la historia que conocemos en la serie. No obstante, no es la primera vez que nos la cuentan.
En cierta medida, toda esta película es un remake de dos productos anteriores a los que fusiona y modifica. El primero es un capítulo especial de la serie Dragon Ball Z que era original, titulado Una solitaria batalla final (1990), en el que se narraba los últimos días de vida de Bardock, el padre de Goku, tratando de evitar el destino de su planeta y de su raza al estar provisto de un don maldito para ver el futuro. Una historia trágica que, sin embargo, finaliza con un eco esperanzador al ser capaz de ver que su hijo se enfrentará al tirano Freezer. El segundo es el ya mencionado Dragon Ball Z: Estalla el duelo que aborda la historia de Broly y que desarrollaremos luego. Por tanto, estamos ante un reciclaje de ideas y una adaptación menos dramática o intensa que sus predecesoras noventeras. No obstante, destaca por ser de lo mejor de la película y un digno prólogo para situar a los personajes en su contexto.
El segundo arco nos muestra a Freezer planeando su venganza contra Goku tras su derrota en la anterior película, incluyendo un nuevo uso de las bolas de dragón de manera cómica (se sigue la estela de hacer a los personajes más ridículos que ya comentábamos con La resurrección de F) y el reclutamiento de nuevos miembros para su ejército. En este desarrollo, Freezer conocerá a dos saiyans supervivientes de la destrucción del planeta Vegeta, Paragus y su hijo Broly, gracias a que son encontrados en un planeta inhóspito por dos miembros de su ejército, Chelye y Lemo. Paragus ansía la venganza contra Vegeta por las acciones de su padre, por lo que no duda en unirse a Freezer y usar la fuerza de Broly, al que tiene bajo su control mediante un collar eléctrico. Sin embargo, su hijo se ve forzado a esta situación, teniendo pocas habilidades sociales y habiendo sido educado como una máquina de batalla cuyo poder le obceca y le hace perder el control. Serán sus nuevos amigos, Chelye y Lemo, quienes traten de ayudarle a huir de su padre, sin darse cuenta de que así ponen a todos en peligro.
El tercer arco y final supone el enfrentamiento entre los protagonistas de la saga con este nuevo súbdito de Freezer, pasando por toda una serie de transformaciones y superando los límites de poder planteados en toda la franquicia para lograr detener al supersaiyan legendario. Sin duda, el combate es mucho más efectivo que el visto en La resurrección de F, incluyendo además una escena en la que se demuestra la villanía de Freezer más que en su propia película. Los héroes se ven en aprietos al intentar derrotar a Broly y hay algunas secuencias bastante novedosas, como el uso de una cámara subjetiva durante la batalla. Su resolución también es poco habitual para el shonen con respecto a los villanos, dejándonos ver un carácter más bondadoso de Goku y la revisión por la que ha pasado Broly como personaje frente al carácter más violento de su primera versión noventera, a pesar de que el final de la batalla podamos considerarlo un deus ex machina de manual.
No obstante, pese a que mejora con respecto a la película anterior, sigue cayendo en los mismos defectos: su humor sigue siendo ridículo, el personaje de Freezer presenta altibajos profundos, no se aprovechan apenas otros personajes célebres de la franquicia e incluso podríamos considerar que la película anterior y esta se podrían haber fusionado para dar un sentido más global y haber aprovechado mejor ambas historias. Sigue careciendo de momentos de clímax catártico y aunque se puede celebrar la decisión con respecto al final de Broly por plantear algo diferente, se echa en falta la emoción y la épica de su primera versión.
En la película de 1993, se nos ofrecía un Paragus más maquiavélico y serio, un Broly más brutal y psicópata, pero también más consciente de sí mismo, se aprovecha más al resto de personajes de la saga, se ofrece un humor menos ridículo para con los personajes, aprovechando más las situaciones, y crea una rivalidad emocionante y catártica entre Broly y Goku. Por no hablar de una estética más detallada en sus paisajes y en la ambientación, aunque Dragon Ball Super: Broly sea más limpia en los trazos y más innovadora en el uso de nuevas técnicas visuales, peor también menos elaborada. Si bien ambas historias no dejan de basarse en el esquema habitual, Dragon Ball Z: Estalla el duelo demuestra un carácter más maduro que su heredera, lo que nos hace valorar que la deriva de la saga nos lleva a un derrotero más infantil y a un terreno donde los espectadores se sientan seguros desde el principio de la victoria de su héroe sin riesgos ni espacio para catarsis alguna, pese a su valorada decisión final con respecto al antagonista.


.jpg)
.jpg)

.JPG)





.jpg)
.JPG)
.jpeg)
.jpg)
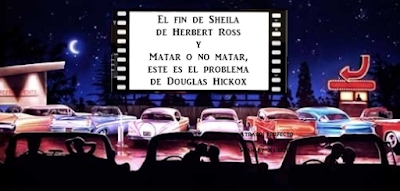








.jpg)
.JPG)










