Quién me
iba a decir a mí que iba a asistir a la demolición del estado de derecho en
tantos lugares. A la paulatina pero asumida decadencia que se narra en muchas
crónicas del pasado (muy útiles para quienes todavía sepan leer… y lo hagan). Sin
ir más lejos, delincuentes beneficiados de leyes alucinantes, ideologizadas
hasta la náusea. Un asalto al Tribunal Constitucional por vía de la toma del
Consejo General del Poder Judicial, tras una presión mediática y política -vienen
a ser lo mismo- inédita e inaudita. La brutal descompensación de los
medios-relaciones públicas de una ideología política, frente a los medios
críticos. El uso alternativo del derecho convertido en un nuevo orden
constitucional con la excusa de la voluntad del pueblo. La gobernanza a golpe
de decretazo y enmiendas, con unos socios que me voy a abstener de calificar. Felonías
perpetradas en días de fiesta o durante deshonrosos acontecimientos deportivos,
como marcan los cánones más groseros. De esta concepción del poder nos va a
hablar Calderón de la Barca (1600-1681).
Tras una introducción filológica algo abstrusa (lo que se puede decir con claridad casi nunca cumple este objetivo), entramos en el meollo, donde se nos narra la subida al poder de la legendaria protagonista, llamada Semíramis. Una trayectoria vital de la gruta donde se encuentra enclaustrada al trono de Asiria (alegóricamente, de la oscuridad o desconocimiento, a la gerencia de la vida de los demás). Y su posterior sostenimiento en el poder y caída.
No obstante, el eje primordial de la obra no es tanto renuncia-poder, como libertad y destino. Y cómo estos se ligan con la primera de las polaridades. Los que por aquí desfilan -desfilamos-, son personajes marcados incluso antes del nacimiento. En el caso de Semíramis, como producto de la violación de la madre, con el ulterior ajusticiamiento del violador.
¿Cabe la posibilidad de desviar el contenido de un oráculo? En este caso, el destino personificado en dos diosas clásicas rivales, Venus y Diana (I: II; II: III). Es una interpelación primordial. Como dato a tener en cuenta, se añade el hecho de que Semíramis sabe muy bien por qué está encerrada (el miedo de las otras élites al referido oráculo), cuando el sacerdote Tiresias la descubre. Esta intervención de un segundo destino (Tiresias), a los que se irán sumando otros que rozan la vida de Semíramis, no hace sino incidir en dicha estrella personal, donde todos quedamos convocados y entrelazados. De este modo, la interpretación de los cielos de Calderón es más ancha, menos alicorta, de lo que Ruíz Ramón alcanza a ver, como una constelación de signos opuestos (Introducción). Pero los signos en apariencia opuestos también se pueden entender como complementarios, tal y como sostiene la astrología actual, y es anticipado, por la intuición o erudición (yo apuesto por lo segundo) de nuestro autor. De la misma manera que lo que puede ser anhelo de perfección con el loable fin de mejorar las cosas, puede derivar en una tiranía sin precedentes.
.jpg) |
| Representación de Babilonia |
Bajo esta apariencia, la agresividad y frialdad de la protagonista no provienen de los atributos de Venus, sino de un Marte bajo apariencia venusina, es decir, de la energía que se agazapa tras la belleza (lo que siempre ha constituido media batalla de la vida ganada). Su tragedia reside en no ser consciente de tales mecanismos astrológicos, integradores o disruptivos según se encaren, hasta que ya es demasiado tarde. De ello se encarga, entre otros, Clotaldo, intérprete de los signos astrológicos.
Hay que tener en cuenta que, como en parte sucede ahora –solo en parte-, astrología y ciencia, más aún, astrología y religión, no andaban deslindadas. Que estas dos no eran materias excluyentes, sino, como toda sabiduría, complementaria. Lo repito y lo recuerdo porque sigue habiendo algunos de esos patrones o estructuras mentales para las que tal asociación es poco menos que una herejía. Yo, tras haberme tomado la molestia de indagar y aprender en los últimos ocho años de mi vida, soy de los que opina que tal división resulta improcedente. Conviene detenerse en este aspecto, no por mero capricho, sino porque es uno de los basamentos esenciales de la obra de Calderón, sin cuyo acercamiento -entendimiento-, resulta bastante difícil y penoso sacarle el debido partido. De igual modo, hay que tener en cuenta que “los dioses” no son “la divinidad”, el hacedor del destino: una idea que Calderón pretende explorar, desligándola del mero determinismo. Estamos determinados, sí, pero también disponemos de albedrío, o al menos, de la importante y necesaria apariencia de albedrío, sea este funcional o no.
Algo se acerca, empero, Ruíz Ramón, en un alarde de dialéctica estructuralista (el signo lingüístico), que resume en la locución “ironía trágica” (íd.). No obstante, los personajes de Venus y Marte, por alegóricos que se nos antojen, no dejan de representar arquetipos humanos definidos, terrenales, pese a ser vistos en la introducción de forma estereotipada, adscrita a los márgenes de lo mítico-tradicional. Pero Calderón -muy propio de él-, va más allá, significando el arrojo y perspectiva personal de uno, y la contemplación y bienestar personal que procura la otra. No son los meros dioses del amor y la guerra. Por eso no estoy de acuerdo con que la palabra oracular de los dioses es la indeterminación semántica (íd.). Esto lo único que denota es el desconocimiento de dicha semántica. La ambigüedad está, justamente, en cómo nos enfrentamos al oráculo más que en el oráculo mismo.
Con lo que se evidencia la capacidad del autor a la hora de resignificar la mitología (aclaro: la astrología personalizada, gentilicia, ya fue un avance y dignificación de los antiguos griegos). La vinculación con los espacios escénicos (prisión-espacio abierto) así lo confirma. Es una visión cósmica, vinculante, complementaria, no de opuestos. Qué nos podamos enfrentar al hado o no, pese a que lo hagamos, es lo que queda en entredicho.
Muchas veces habrán escuchado la máxima de esto es cosa de ciencia ficción. Soniquete de orden pernicioso que se suele acompañar con la cláusula de no es científico. Pues yo reivindico la ciencia ficción, que en muchas ocasiones ha desembocado en la pura ciencia (inventos que se han llevado a la práctica en determinados libros o series, figuras incontestables como las de Julio Verne [1828-1905] o Arthur C. Clarke [1917-2008]). Conscientes de que, cuando apellidas lo real, sucede como con la democracia, que la fulminas (democracia real, orgánica, progresista, y un largo etcétera).
Por algo, Semíramis regresa al poder, tras un periodo de incertidumbre, bajo la apariencia de su vástago Ninias. La máscara del político (que tanto éxito tiene). Madre e hijo, consciente e inconsciente. El aldeano Chato será el principal espectador de esta deriva, y por eso, la principal víctima. Finalmente apartado, condenado al ostracismo, comentará que yo era un tonto, y lo que he visto me ha hecho dos tontos, refiriéndose a su propio destino (I: I).
.jpg) |
| Representación de Semíramis, por 'Keja' |
Antes del confidente -a su pesar- Chato, el propio Tiresias será el primer perjudicado. Tras su salida de escena, Lisias, Menón y su guía, el citado Chato, liberan a Semíramis de las profundidades del templo de Venus.
Otro aspecto sumamente relevante es el que hace coincidir el nacimiento de Semíramis con un eclipse total de sol (esto es, de sí misma, pues en astrología el astro rey representa el yo y la personalidad) (I: I; II: I). Abundando en ello, y como desde el propio título de la obra se indica, Semíramis es hija del aire. Del aire y las aves, que son tutores míos (íd.). En efecto, predomina el elemento aéreo. Es decir, la comunicación y el entendimiento -o desentendimiento-, y el convencimiento (a sí misma y a los demás), según la representación clásica. El mundo de las ideas, pero también del desapego (mal aspectado, como antes indiqué). Además, en lengua asiria, Calderón nos hace saber que Semíramis significa precisamente eso, hija del aire (íd.). Lo que conlleva la idea de reino como estructura efímera, por no aludir a la célebre sentencia, que el autor no escatima, de hacer un castillo en el aire (II: III). No ya como elemento primordial, arcano, sino como algo vano y transitorio. En cuanto a las dificultades proclamadas a los cuatro vientos, los hados míos sabré vencerlos (íd.), anuncia Semíramis. Pese a lo cual, no puede dejar de preguntarse a sí misma si mi albedrío, ¿es libre o esclavo? (íd.). Posibilidad que confirma el heredero asirio Menón: el cielo no avasalló la elección de nuestro juicio (íd.). En estas lides, el rey Nino accede a la boda de su hijo Menón con Semíramis.
.jpg) |
| Relieve asirio |
Lo cierto es que Calderón hace acopio de unas descripciones prodigiosas (en su doble significación), como la que de Semíramis hace Menón, física y psicológicamente. En una suerte de escritura condensada donde priman los paralelismos y los juegos de palabras, de los que a veces conviene conocer la clave (la edición crítica la proporciona), para disfrutarlos. Hija soy de Venus, y ella mis fortunas favorece (íd.). Y su complementario. Cuánto aúna Venus, Diana [cazadora] destruye (íd.). Semíramis despertará el deseo en el rey mismo.
.jpg) |
| Representación de la obra |
A estas alturas (también en su doble acepción), ya se han cometido casi todos los asaltos imaginables a la ley, con el agravante del uso de la proyección (acusar a los demás de lo que hace uno), convertida la dirigente en una soberana sin escrúpulos, imbuido su despotismo de un buenismo estratosférico sin el pueblo. Como consecuencia de llevar a este a la ruina, se produce la quiebra, el descrédito y el descontento. Ya solo queda el declive de una cultura y unos valores.
Sed de ego, ausencia de verdadera individualidad, son las consecuencias, al menos hasta que el auténtico Ninias es liberado.
Calderón de la Barca estará de plena actualidad siempre que haya alguien que amenace con destruir cualquier vestigio de cultura, fomentar el desconocimiento de la historia y la literatura, y producir generaciones de ciudadanos acríticos, en un espacio común donde pueda florecer la malnutrición ideológica. Como observa Friso, muchos obran bien y son sus fortunas desdichadas (II: III). O el anciano Lisias, al asegurar de la protagonista que gobernar con el medio es lo que no halla (íd.).
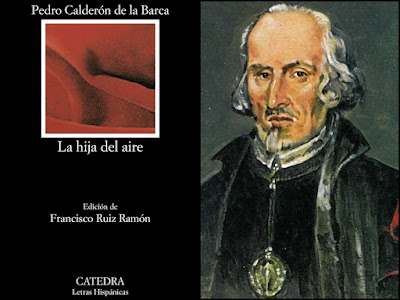



























.webp)





