Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Así empezaba Ana Karenina (León Tolstói, 1877). Podríamos añadir hoy que no existen esas familias felices, solo infelices cada una a su manera. Quien no tiene, anhela tener, quien ya tiene, anhela más. Y si no, podemos llegar a pensar que da miedo tanta felicidad (pág. 214). La estabilidad, la vida cotidiana, el pasar tranquilo de los días se echa en falta cuando algo lo rompe. Cuando aparece algún problema que no entraba en lo previsto. Cuando surge la tragedia. Cuando echas de menos ese pasado cotidiano que creíste monótono, pero donde residía la felicidad. Lo he visto en mi alrededor. Lo noto en mis padres. Echan de menos tiempos más sencillos. Y eso que a veces no son conscientes de los problemas de la actualidad.
Hemos vivido una de las transformaciones sociales más impresionantes y radicales de los últimos siglos. Estábamos tan inmersos en ella los que hemos podido vivirla que nos ha parecido que todo crecía gradualmente. Pero para las nuevas generaciones, el mundo de ayer es igual de antiguo que el medievo. Y quienes fueron niños en ese mundo, ven ahora a sus hijos enfrentarse a problemas que no controlan. No es ninguna novedad, siempre han surgido cosas nuevas. Solo que el abismo es cada vez mayor, es un universo propio, un escaparate público y mundial, afecta sobre todo a la mente y se esconde en los silencios. Diecisiete años no es una edad tan extraña para tomar ansiolíticos si es necesario —les dijeron en la consulta—, es una edad cada vez más normal (pág. 200). Que escalofrío da leer esta cruda realidad.
Pedro Simón (1971) es un periodista que lleva años tomando el pulso a nuestra sociedad. Y finalmente se ha adentrado en la mente de personajes ficticios a los que ha insuflado de las vidas que ha conocido en el mundo real. Sus primeras publicaciones más allá del periódico eran retratos de esas realidades de hoy: La vida, un slalom (2006) era la biografía mediante entrevista al esquiador Paco Fernández Ochoa, Memorias del alzhéimer (2012) son las experiencias con esta enfermedad de un grupo de personas de renombre. Siniestro total (2015) es un recorrido por los efectos de la crisis económica en España. De todo ello, fueron surgiendo luego las ficciones heredadas de su interés por la humanidad contemporánea y viva. Entre otros: Peligro de derrumbe (2016), Los ingratos (2021) y la novela que nos ocupa hoy, Los incomprendidos (2022).
Javier, Celia, Roberto e Inés podrían ser una familia ejemplar. Padres con buenos trabajos, una buena casa en Boadilla del Monte (Madrid), colegio de pago. Pero la hija mayor, en plena adolescencia, vive entre los silencios y los monosílabos. La brecha en casa es cada vez mayor. Y nadie sabe cómo construir puentes. Porque en esos silencios también se esconden verdades ocultas que nadie quiere verbalizar porque supondría romperse ante los demás. Se esconden sentimientos sobre los que nadie nos ha enseñado a hablar. Emociones que no sabemos gestionar. Odio, culpa, dolor, melancolía, incertidumbre, nostalgia y amor, un amor que ha impedido que las distancias sean insalvables, pero que se siente cada vez más apagado. Esa niña de la foto me quiere muerto (pág. 13) es la oración con la que da inicio la novela, son las palabras de Javier refiriéndose a su hija, Inés, que le ha dicho con tranquilidad, con esa serenidad de quien sabe que sus palabras van a hacer daño directo, que ojalá su avión se hubiera estrellado. Es una crueldad sin empatía, una piedra tirada que luego no se puede retirar. De esas frases que decimos con inquina, sin pensarlas demasiado, en un momento de ira, enfado o tristeza, pero que en el otro provocan ondas que alteran para siempre la corriente. Inés, por su parte, no puede olvidar otras, otras dichas por alguien que se arrepintió al momento de decirlas. Pero nunca se sentaron a hablar de verdad. A sincerarse en lo que sentían. Y el silencio les fue ahogando.
La novela explora las relaciones familiares en la actualidad, pero se centra esencialmente en los puntos de vista de Javier, que tendrá los capítulos impares, e Inés, a los que se dedican los pares. Monólogos internos fluidos que reflexionan sobre sus vidas, que entremezclan hechos cronológicos, que van reconstruyendo sus vidas pieza a pieza, que hablan de cómo se sienten y de lo que hacen... y de lo contradictorio que pueden ser ambos verbos: sentir y hacer. La adolescente (o ascolescente como la llama su tía Clara) no quiere ser una carga para sus padres, no quiere provocarles más daño, pero también siente que todo lo que hace es decepcionante, que es más lenta, que no es tan buena como Roberto, sin contar con las inseguridades de su edad, de su desarrollo corporal y de tantas otras cosas que se descubren durante la novela. La vida y los problemas de los adolescentes de hoy. Y de los padres como Javier y Celia, que tratan de hacer lo mejor que saben, aunque a veces sientan que no es suficiente, que se están perdiendo.
 |
| Familia caminando en el camino (fotografía de Vidal Balielo Jr.) |
Quitando los hechos concretos de esta familia, que Pedro Simón emplea para mantener cierto intriga o para conseguir cierto golpe de efecto que otorga más profundidad narrativa y social a la novela, la forma de relacionarse, los problemas diarios, el retrato que realiza de esta familia bien podría ser el reflejo de tantas otras hoy. Y eso es lo que resulta tan cercano y significativo en la narrativa de este autor: ese pulso bien tomado a nuestra realidad. Al día a día. A la voz con la que todos nos hablamos en nuestra mente y con la que tratamos de construirnos y reconstruirnos, pensarnos y repensarnos, todo para tratar de comprender bien qué sentimos y qué podemos hacer al respecto. Lo hace con el acierto de no buscar blancos y negros. Esta novela no trata de señalar a nadie, sino solo de mostrarnos un espejo (No seré la mejor hija, lo sé, pero ellos tampoco son los mejores padres. [pág. 121]). Tanto es así que durante uno de los capítulos Javier explora la vida de otros padres a los que conoce, de los que sabe sus tiras y aflojas con sus propios adolescentes, y así el autor se permite ofrecernos otras realidades más allá de la familia protagonista, aunque solo sea sobrevolando. Pero lo más relevante reside en que hay un después, en que Los incomprendidos no es solo un reproche a dos generaciones sobre sus silencios, sino también un hálito de esperanza en que hay puentes posibles, en que el tiempo puede ayudar a sortear esas dificultades. Quizás incluso, me atrevería a decir, con algo de idealismo. Pero un idealismo que también es necesario en tiempos difíciles.
A lo largo de sus páginas, recorremos la vida de esta familia. Por ejemplo, el pasado humilde de Javier, en Carabanchel, que inevitablemente nos lleva a recordar a ese retrato de la vida infantil de los ochenta y noventa que fue Manolito Gafotas (Elvira Lindo, 1994), con especial énfasis en su relación con Paco, su hermano mayor. La relación entre Roberto e Inés cuando ambos eran niños, incluyendo la visión de añoranza de unos padres que vivieron con ilusión convertirse en tales. La presencia de la tía Clara, una mujer libre, deslenguada y abierta, que se convierte en refugio y confidente para Inés. Un personaje que me parece excesivamente idealizado en todo su aspecto positivo, pero que supone un buen contrapunto a lo largo de la novela, incluyendo momentos de humor que aligeran la densidad de varias reflexiones. Las amistades de Inés y la vida de los adolescentes de hoy, centrándose en cómo construyen su autoestima, en las comparativas inevitables (Creo que lo jodido es cuando los espejos no se pueden quitar. Cuando los espejos son los otros. [pág. 120]), incluyendo de manera bastante tangencial el sexo o la naturalidad del alcohol. El viaje familiar a Pirineos a partir del cual todo empezó a cambiar.
La trama es simple, porque lo fundamental del libro no se encuentra en los hechos, sino en las voces interiores de sus personajes. Aquí reside la esencia de Los incomprendidos y de la manera de escribir de Pedro Simón. De una manera bastante clara y actual, sin el experimentalismo de otras obras que recurren a voces personales, sabe hilar con cierta elegancia los pensamientos de sus personajes, buscando el impacto con una frase de cierre precisa, conectando ideas distintas o hechos diferentes. Dejando caer alguna pista de lo que se oculta... o revelándolo de pasada, pero con hondura. Por ejemplo, cómo mezcla los recuerdos de Javier de subirse a sus hijos encima con los de su propia infancia, cuando se subía a hombros de su hermano (Pero un día los bajas de allí arriba y se acabó la magia [...] Yo también vi el mundo desde allí arriba [pág. 208]), para acabar revelando una tragedia personal en dos párrafos breves, pero directos. En esa manera de hilar la historia reside seguramente su mejor virtud. Que en la vorágine de un tema cualquiera, acabe por golpearte emocionalmente sin haber visto venir el golpe. Que las palabras de un personaje te acerque a ver el mundo en los ojos de dos generaciones tan dispares. Tan dispares, sí, pero en el fondo tan semejantes: todas buscan en realidad sentirse identificados, sentirse amados. Y superar el dolor. O aprender a convivir con él.
Los incomprendidos se alza como una novela de reconstrucción emocional, recorre tantas aristas que puedes sentirte identificado fácilmente o incluso identificar a quienes te rodean, o a problemas que ves a tu alrededor. Incluso es fácil que te acabe emocionando en cosas sencillas, como me pasó con una frase que puede parecer insignificante, pero que supone el final del viaje de este libro: Para que leas, enano. Tu libro (pág. 277). Una reivindicación de la necesidad de acabar con los silencios, de hablar, de abrirse. También de seguir poniendo sobre la mesa la defensa de la salud mental, que en el libro está muy presente con varias enfermedades. Y de evitar ante todo dejarnos caer solo en la desesperanza y en la incomprensión. Los incomprendidos es dolor, pero también es sanación.
.jpg)

.jpeg)


.png)














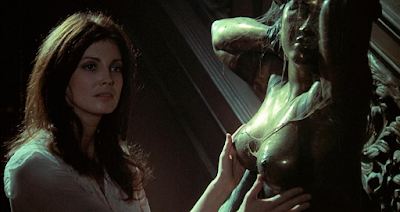







.webp)





