Un rover ha llegado a Marte. No es “Redford” ni “Land”, responde al nombre de Perseverancia y es el nuevo eslabón material que nos vincula con el universo, con el estar “fuera de casa”. Resulta curioso cómo parecen no afectarnos los acontecimientos que suceden ahí fuera. Estamos demasiado (a)pegados a nuestro día a día; a veces no nos queda otro remedio (solo a veces). Pero poseer una visión más amplia del existir posee la ventaja, además de poder ser más optimistas respecto a nuestro futuro y dar menos el coñazo engreído-psicológico a los demás, de ponernos en contacto con esa otra realidad que no alcanzan nuestros sentidos y que apenas hemos comenzado a explorar.
 |
| Jean-Michel Jarre, años 70 |
Me da la sensación de que en esa continua exploración humana la música ha venido siendo una potencial compañera de viaje. O al menos, una tripulante que no desentona con el conjunto. Nuestro aguerrido y mimado robot explorador bien puede verse acompañado de la música de cualquiera de nuestros dos invitados, del mismo modo que del excelente Vangelis (1943), que ha dedicado sus últimos proyectos melómanos a sendas misiones de la NASA. Desde Georges Méliès (1861-1938) hasta Carl Sagan (1934-1996), el cosmos ha venido siendo un espléndido telón de fondo musical.
Allende la vida física siempre estará la música, me atrevo a decir. Ni siquiera el cine, el más completo y ecléctico de los artes, sería lo mismo sin ella. Cuando es buena, no hay nada mejor. Nos ayuda con sus letras y espiritualidad, trascendentes o de andar por casa, y la ciencia ya lo corrobora. Sin embargo, la belleza no se puede constreñir a las cuatro paredes de un laboratorio. Pertenece al “más allá”. Por eso muchos de sus intérpretes han estado siempre al límite (postura, por lo demás, poco aconsejable).
Cuando yo era un chaval me regalaron un L.P. De sugestiva portada. Como casi todas en aquella época. Respondía al misterioso título de Equinoxe (Polydor, 1978), y lo firmaba un compositor e instrumentista llamado Jean-Michel Jarre (1948). Este era su segundo trabajo, como más tarde pude averiguar. Poco a poco fui adquiriendo el resto (el publicado y los que estaban por llegar).
¿Qué tenía de particular? Además de la estética, la arribada de sonidos nuevos, que te transportaban a esa otra dimensión que solo la música sabe proporcionar.
Hijo del estupendo compositor cinematográfico Maurice Jarre (1924-2009), que también realizó sus incursiones en el mundo de la electrónica, con resultados que siempre me han estimulado y he defendido (lo siento por los detractores, opino justo lo contrario), Jean-Michel fue quien se inició en dicho ámbito de ejecución electrónica bien temperada y entramados atmosféricos, que supieron convertir la novedad en una prolongación del clasicismo en la música. Los suyos son ya trabajos clásicos.
El primero fue el no menos exitoso Oxígeno (Oxygène, Polygram, 1976). En él asistimos a la imaginativa superposición de estratos sonoros. Existe el contrapunto, cuajado de suspense, compases proyectados hacia el futuro, envolventes atmósferas, ostinatos rítmicos de novedosa sonoridad, fenómenos de la imaginación y tonadas ad infinitum. Sorprendentes en los años de su estreno, siguen resultando enriquecedores. De envolvente factura, porque la imaginación y el ensueño no tienen fecha de caducidad. Lo único que ha cambiado es su consideración, a mejor. Ahora, como digo, son tenidos por clásicos lo que para nosotros eran singulares bandas sonoras de nuestra vida. Muestras espacio-temporales de innegable calidad y modernidad. Vivir para oír sigue siendo lo aconsejable.
De hecho, la imagen exterior está sobrevalorada, y es fácil de manipular. No vale más que mil palabras o mil notas musicales. En absoluto. En el mejor de los casos, sonido y estampa se compenetran. Pero la visión interior que desarrolla la música es un buen campo de trabajo para disfrutar (que no solo de gongs, oms y aburridos sitar vive el alma). Precisamente para poder conectarse con ese espacio habitable más allá de la Tierra.
 |
| Imagen de un concierto de J. M. Jarre |
Equinoxe es -para mí- la obra maestra de Jean-Michel Jarre. Ágil y contundente, energizante y misteriosa. Espacial. Si el álbum previo era sugestivamente terrestre (con el sonido de un rompeolas que viene y va, a modo de transición de pistas), el presente álbum resulta sublime, etéreo y cósmico. Se enmarca sabe Dios en qué época y lugar. Lo que incluye la lluvia, posiblemente autumnal, que da inicio a las partes cinco y ocho, altos escalones de la música del siglo XX, de inapreciable orquestación electrónica, pasando por una elegía (parte 2) y una promesa de futuro por concretar (parte 3).
Estas dos primeras creaciones de Jean-Michel Jarre son bastante orgánicas y estimulantes. Describen paisajes sonoros. Con la llegada del pop, las composiciones atmosféricas incorporan y desarrollan nuevas facturas, sin tratar de perder frescura y ensimismamiento.
Así, tras los dos primeros puestos del pódium, se continuaron los trabajos. En tal sentido, 1981 puede considerarse el año en que los sintetizadores se comenzaron a acompasar al pop de forma evidente, deparando un sinnúmero de bellas, definidoras y pegadizas composiciones. También en la música de películas. Tras este arranque supersónico, la cosecha se prolongó a lo largo de toda la década –año mágico el de 1982-, con músicas imborrables e imperecederas a cargo de OMD, Mike Oldfield (1953), el citado Vangelis, las producciones de Quincy Jones (1933) para Michael Jackson (1958-2009) o Donna Summer (1948-2012); Tron de Wendy Carlos (1939) (CBS, 1982), Tangerine Dream, Alan Parson Project, Pat Metheny Group, Suzanne Ciani (1946), nuestro Azul y Negro, Brian Eno (1948), el imprescindible y siempre sorprendente Miles Davis (1926-1991), los primeros discos de Mecano (CBS, 1982, 1983, 1984), el grupo francés Space, Giorgio Moroder (1940), y un largo etcétera. Ni Daft Punk ni otros tantos grupos electrónicos actuales habrían existido sin aquellos (y con franqueza, yo me quedo con los avatares armónicos de los primeros).
Por supuesto que el sintetizador existía desde mucho antes. Baste recordar los sugestivos trabajos de Otto Luening (1900-1996) o Vladimir Ussachevsky (1911-1990), así como la banda sonora enteramente electrónica de Planeta Prohibido, compuesta por Louis Barron (1920-1989) y su esposa Bebe, de soltera Charlotte May Wind (1925-2008). Así hasta llegar hasta los logros de Andreas Vollenweider (1953), Kraftwerk, Jean-Luc Ponty (1942), la ya citada Wendy Carlos, o trabajos aislados pero imborrables como L’ aventure des plantes de Joël Fajerman (1948) (CBS, 1979). En efecto, el instrumento electrónico ya existía en estado puro o como elemento integrado a las distintas vertientes de la música. Pero yo me refiero al hecho de su incorporación masiva al pop en todos sus ámbitos. Algo en lo que muchos han probado desigual fortuna (pues se sigue tratando de una cuestión de talento y no de mecanismos).
En este campo o medio, ejemplifica Jean-Michel Jarre el paso de la música electrónica ambiental, propuesta en los setenta, al pop con sintetizador característico de los ochenta. Sucede en Los cantos magnéticos (Les chants magnétiques, Polydor, 1981). En aquella época de esplendor (ambas décadas), hasta Vangelis abordó nuevos proyectos en formato de canciones bastante apreciables.
Sonidos netamente mecánicos comienzan a aparecer en dicho álbum (parte 3). También las voces computarizadas (parte 4). Hasta su más sorprendente expresión en el trabajo siguiente, Zoolook (Polydor, 1984).
Temas tan cuidados como la segunda Rendez-Vous del álbum homónimo (Polydor, 1986), con voces sintetizadas de corte más operístico. Inolvidable. Al igual que la desenvoltura y magnetismo de la cuarta, o la atmósfera cosmopolita y deudora del escenario de Blade Runner (Íd., Ridley Scott, 1982), en el último de estos encuentros musicales.
Un aspecto, el de cosmopolitismo, que se amplía en algunos pasajes del subsiguiente Revolutions (Polydor, 1988), con el tema de la Revolución Industrial como paisaje sonoro. Sin olvidar horizontes tecnológicos derivados de la década de los ochenta, o aspectos filosóficos subyacentes. Civilizaciones antiguas del futuro, que no sacrifican -todavía- el aspecto melódico en baladas tan bellas como El chico de Londres (London Kid).
El siguiente trabajo, Esperando a Cousteau (En attendant Cousteau, Polydor, 1990), rinde tributo al explorador y marino francés Jacques-Yves Cousteau (1910-1997). Destaca el calipso inicial y un último corte extenso de tono minimalista (más extenso en su edición para CD), que nos sumerge en los misterios anímicos del mar.
Siguió Chronologie (Polydor, 1993), aún en la mejor línea de las creaciones de nuestro autor. De hecho, el álbum recupera el ánimo de los primeros proyectos en su sonoridad. Poco después, llegó una esperada segunda parte del seminal Oxígeno. Sabedor del éxito y aprecio que el público deparaba a sus dos primeros trabajos, Jean-Miche Jarre emprendió la grata labor de proporcionar una secuela (ampliada años después con motivo del Cuarenta Aniversario de su primer disco), titulada Oxígeno 2 (Oxygène 2, epic, 1997). Los resultados fueron satisfactorios, sobre todo por el reto que suponía la creación de un nuevo fruto empleando únicamente los instrumentos originales del empeño inicial. Además, los temas siguen la cronología del previo, con lo que se proporciona una agradecida intención de continuidad, y no de ruptura. Continuidad que se completaría con el más reciente y correcto Oxígeno 3 (Oxygène 3, epic, 2016), que supuestamente cierra el ciclo.
 |
| Rick Wakeman |
Atmósferas (Atmosferes, epic, 2000) marca el tono progresivamente descafeinado que van a adquirir los siguientes cometidos del músico, iniciando la que para mí es la zona menos inspirada de su carrera, abierta al talante machaconamente tecno y étnico que, por otra parte, no se distingue de las creaciones de otros contemporáneos. De este modo, Equinoxe también ha tenido una secuela, en lo que hasta la fecha constituye un díptico, más alejada del original, aunque pretenda seguir en la misma línea. El título compuesto es inequívoco, Equinoxe Infinity (epic, 2018). No me parece que estos últimos trabajos estén a la altura de sus predecesores, empeñados como están en invalidar la melodía por el mencionado ritmo cargante y reiterativo.
Momento en el que parece tomar el relevo el compositor e intérprete británico Rick Wakeman (1949), que sí está deparando sorpresas agradables en el planetoide de la creación electrónica actual. Para ello hemos de hacer mención a sus orígenes como integrante de eso que se denominó el rock sinfónico o progresivo, superficie liderada por bandas como Chicago, Electric Light Orchestra, Pink Floyd, Return to Forever, Weather Report, Genesis, Yes, Supertramp, o la versión -espléndida- de War of the Worlds (CBS, 1978) oficiada por Jeff Wayne (1943); etc. Combinando trabajos para una gran orquesta o piano solo con sintetizador (inolvidable su versión del Summertime de George Gershwin [1898-1937] contenida en el álbum Rhapsodies [A&M, 1979]), el antiguo e intermitente componente del grupo de rock Yes, antes citado, transcurridos sus primeros periodos de actividad, nos viene ofreciendo productos cuidados y altamente atractivos, con un ingrediente básico común, que sigue siendo esencial en cada guiso musical con afán de permanencia: la creatividad melódica, combinada con el buen gusto instrumental a la hora de procurar los arreglos, es decir, la sonoridad del disco.
De esta guisa, Rick Wakeman se sacó de la túnica experiencias sonoras como Journey to the Centre of the Earth (A&M, 1974), el vivaracho y graciosísimo Rhapsodies; Cost of Living (Charisma, 1983), la paráfrasis de Gustav Holst (1874-1934) Beyond the Planets, junto a Jeff Wayne (Telstar, 1984); Silent Nights (President, 1985), Country Airs (Coda, 1986), inicio de una trilogía para piano solo; Time Machine (Bellaphon, 1988), el fenomenal Zodiaque (President, 1988), realizado junto al baterista Tony Fernández (1946); Sea Airs (President, 1989) y Night Airs (President, 1990), con las que se completa la antedicha trilogía; una de sus iniciales incursiones en la música sacra con The Gospels (Stylus, 1987), o las bandas sonoras Lisztomanía (A&M, 1975), White Rock (A&M, 1977), el disparatado pero bienvenido slasher The Burning (Charisma, 1981), o la desopilante Crimes of Passion (Edel, 1984), bajo la batuta indescifrable de Ken Russell (1927-2011).
De atmósfera relajada, el más reciente álbum Piano Odyssey (Sony Classical, 2018) consigue la combinación perfecta entre piano acústico y sintetizador, en un firmamento sereno y confortador. Lo que también se puede aplicar al inmediatamente posterior Christmas Portraits (Sony Classical, 2019), efectiva recopilación de estándares navideños.
Respecto a The Red Planet (R&D Media, 2020), su último empeño, he de decir que ha constituido un agradable descubrimiento. Unos acordes al órgano sirven de leit motiv marciano. Se repiten cada vez que introducen un tema “mons” (monte), empleando distintos ritmos. El álbum lo componen melodías sostenidas por el ritmo de la batería, y punteadas por esporádicas voces corales.
Sin duda, The Red Planet nos trae el sabor de los discos clásicos en este género (e incluyo las sensacionales formaciones orquestales de los años cincuenta y sesenta con tema cósmico en sus arreglos). Es una buena forma de homenajear la llegada de esa sonda con la que abríamos nuestro artículo. Un aire setentero en la instrumentalización recorre estas estepas desoladas marcianas. Guitarras y pianos eléctricos o acústicos se añaden al sintetizador, instrumento ya clásico, capaz de ofrecer las mismas texturas que antaño. Especialmente logrado y épico, por inspirado, es el tema dedicado al Polo Sur marciano.
El de Rick Wakeman parece un caso excepcional, ya que muchos de estos autores atmosféricos, agotada la vena creativa, han venido sacrificando la melodía por el ritmo; un ritmo vacío, repetitivo y mecánico, sin alma. Cáscaras vacías. Tal vez porque ya han dado lo mejor de sí, o como fiel reflejo de una sociedad cada vez más adocenada y ajena a la experiencia de la belleza (aunque me niego a creer que el público actual sea menos receptivo a las líneas melódicas que el anterior).
Da igual. La obra de Jean-Michel Jarre, sobre todo en sus primeros peldaños, que son los más altos, junto a la de Rick Wakeman y tantos otros, sigue constituyendo la modernidad. Al menos, el concepto dinámico que de ella se tenía en los años setenta y ochenta; de creatividad desbordante y en ocasiones desbordada. Por algo, a veces el tiempo tiene razón -y nosotros se la damos-. Como sucede con los clásicos.
Es la música como territorio de exploración y anticipación. Así, los autores que hemos abordado en este y otros artículos afines, nos regalan posibilidades expresivas que no han perdido -todo lo contrario- su capacidad de comunicación (interior y exterior). Que precisamente se apartan de las tonterías que a veces se escuchan en algunos espacios terrestres de radio, como que la música no son más que meras matemáticas puras. Por el contrario, la música es el misterio en esencia; quizá el más absoluto e indefinible. Porque no la ves, pero se siente.


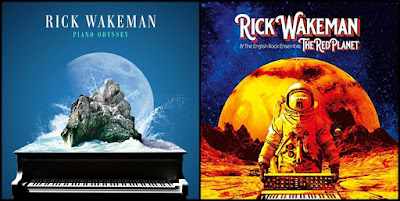










0 comentarios :
Publicar un comentario
¡Hola! Si te gusta el tema del que estamos hablando en esta entrada, ¡no dudes en comentar! Estamos abiertos a que compartas tu opinión con nosotros :)
Recuerda ser respetuoso y no realizar spam. Lee nuestras políticas para más información.