Especial Halloween 2023
Es curioso,
podemos transferir sentimientos a algunos objetos, como un oso de peluche. A unos
soldaditos de plomo, los warhammers, bobbleheads y otras figuras de acción.
Son algo más que materia inerte; nunca inerme. En las películas de dibujos
animados la personificación de algunos animales es un buen recurso para
identificarnos más con ellos. Un coche visto como un ser humano es algo más
complejo o, mejor dicho, menos frecuente, pero también se da el caso, desde Herbie en Ahí va ese bólido (The Love
Bug, Robert Stevenson, 1968) hasta El
coche fantástico (Knight Rider,
Glen A. Larson, 1982-1986) o Cars (íd., John Lasseter & Brian Fee,
2006). Yo mismo no podría vivir sin mi moto. No creo que valiera la pena la
existencia. Me lleva a todas partes y no me discute jamás. Cuando le cuesta
arrancar, le cambio la bujía, y ambos quedamos satisfechos. Si la tocas sin mi
permiso, atente a las consecuencias.
A todos
estos instrumentos queridos les ponemos nombre. ¿Por qué no Christine?
Además de
un centro cultural de primer orden, la ciudad de Detroit es uno de esos
espacios reinventados a sí mismos que cuenta con uno de los mejores núcleos de
manufactura de vehículos de Norteamérica. Sin embargo, algo sucedió allí en
1957, en una de las fábricas Plymouth. En la ficción, claro está. El realizador
John Carpenter (1948) nos lo cuenta en los
prolegómenos de Christine (íd., Columbia
Pictures, 1983), con su concreción habitual y
extraordinario dominio del formato en cinemascope.
Y lo hace al estilo clásico, de los grandes maestros, sin subrayados
innecesarios, presentando al protagonista no humano (¿o sí?) del relato. En
primer lugar, lo distingue del resto, al ser el único vehículo de color rojo dispuesto
en la cadena de montaje. En segundo lugar, muestra uno de sus espejos
retrovisores, que refleja a un mecánico que se le acerca, como si fuera el ojo
de una persona o animal. Para después anticipar un comportamiento revanchista
estrictamente humano (y como comprobaremos después, con capacidad de auto
regenerarse, de “sanar las heridas”), hacia todo aquel que lo agrede, aún de
forma no intencionada. Todo esto se desarrolla a modo de una escena muda, es
decir, eminentemente visual, con su correspondiente acompañamiento musical; para
la ocasión, Bad to the Bone (1982) de
George Thorogood (1950). Rock de los años cincuenta hecho en los ochenta.
Del Detroit
de 1957 saltamos a Rockbridge, California, en 1978. Arnold Cunningham, Arnie (Keith
Gordon), es un chaval sobreprotegido por sus padres que cuenta diecisiete años
y que, junto a los acostumbrados vaivenes en la apariencia física, une una propensión
a la baja autoestima. Pero, aunque aún no ha dado el salto a la madurez, se las
apaña bien y parece responsable en sus quehaceres. Su mejor amigo es el
atractivo Dennis Linder (John Stockwell), que se desenvuelve mejor en los
avatares del instituto. Por desgracia, este nuevo curso, Arnie va a sufrir el acoso
de los peores integrantes de la escuela, en forma de cuatro matones, con Buddy
Repperton (William Ostrander) a la cabeza descerebrada. Sus secuaces son Moochie
Well (Malcolm Danare), Richard Tennant (Steven Tash), y el pelirrojo Ron
Vandenberg (Stuart Charno). Los típicos chulos más preocupados en esgrimir su
ignorancia que su instrucción, con el complejo de tener siempre algo que
demostrar. Salido de este trance con la ayuda de Dennis, y estando hasta la coronilla de todo el planeta,
Arnie descubre a Christine, el Cadillac rojo de 1957, arrinconado en uno de
esos jardines-chatarrerías tan al gusto de algunos de los habitantes de la
Norteamérica más rural.
El coche
está hecho unas bragas, es una
auténtica cochambre. Pero de forma instintiva, entre tanto polvo y abolladura, Arnie
vislumbra que se podría arreglar. A
lo que el actual dueño, tan destartalado como el propio vehículo, el viejo
George LeBay (Roberts Blossom), asegura sin el menor asomo de duda, que por
supuesto arrancará.
Comienza la
obstinación de Arnie. Restaurar al magullado Christine, símbolo de su recién
adquirida independencia, en lo que podemos considerar amor a primera vista o
atracción fatal, es su meta vital. De persona vapuleada a objeto vapuleado, de
amigo a amigo (de los que se hablan y se compenetran).
Pero, ¿por
qué se presenta Christine a Arnie con este aspecto tan funesto, testigo fiel de
las correrías del pasado? Desconozco lo explicitado en la novela de Stephen King (1947), en la que se basa el fenomenal guión
de Bill Phillips (1949) para la película, pero la conclusión que me parece más razonable,
habida cuenta de sus habilidades intrínsecas, es que el coche desea ser arreglado. Que se le demuestre
el cariño pertinente, para así corresponder como el diablo manda. Justa reciprocidad
en lo que podemos considerar, como ya he señalado, un acto de amor del dueño
hacia la máquina; o mejor cabría decir hacia la inteligencia artificial. Verosímil
retroalimentación que no tarda en arrojar un saldo negativo de cara al poseedor
del objeto poseído. Aunque en apariencia las cosas le van a ir mejor. La
transformación es, por consiguiente, al alimón. De Arnie y Christine. Mecánica,
pero también psicológica. El paso a la adolescencia del muchacho se reviste de
tintes maniacos, poco perceptibles al principio. Así, cuanto más mejora el aspecto
físico del vehículo, más parece insensibilizarse Arnie, degradarse moralmente.
Una nueva dimensión del Do It Yourself
(Hágalo usted mismo), que pregona uno de los carteles anunciadores de William Darnell
(Robert Prosky), el dueño del enorme taller donde Arnie preserva su más
preciada adquisición (y viceversa). La
vieja técnica del trabajo duro, sintetiza Arnie, ante los asombrosos
resultados que ofrece su progresiva y patológica dedicación a Christine. De
este modo, el terror no emerge únicamente de los futuros asesinatos que se van
a suceder, sino también de la inquietud ofrecida por detalles en apariencia triviales,
como el que Christine solo ofrezca música de los años cincuenta en su aparato
de radio, como le hace notar Leigh Cabbott (Alexandra Paul) a Arnie. Leigh es la
chica nueva más deseada del instituto, que finalmente ha recalado en los fortalecidos
brazos del renacido Patito Feo.
Este flamante
magnetismo del protagonista electrifica la narración, de la que sabiamente no
se ofrece explicación racional al uso. John Carpenter sabe manejarse en el
ámbito de la incertidumbre, que cuando cobra carta letal de naturaleza, no
pierde un ápice de capacidad motivadora a través de la imagen y la
planificación. Sirva como ejemplo el segmento medular, en lo visual y
argumental -para sus intervinientes-, de la escena en el autocine. Un espacio
de los de antaño, y como las canciones que componen la banda sonora de la
película, nuevo hermanamiento de los años cincuenta con los setenta y ochenta.
En esta escena, cuando los novios riñen, John Carpenter fracciona el plano integrador
que ha venido empleando hasta ese momento, hasta separarlos en el interior del
vehículo.
Por otro
lado, el realizador juega con la labor espacial a lo largo de la película. A
medida que el carácter de Arnie se va enclaustrando, el director no renuncia a
enfrentar esa claustrofobia, mental y del vehículo, con espacios abiertos como
el del citado autocine o el taller de Darnell. Que es el típico desguace que, más
allá de su apariencia de estercolero vetusto, resulta un escenario fascinante, pues
es inmenso, y en él se agazapan codiciadas piezas de recambio. Un lugar no
exento de recovecos, en todas sus dimensiones. Y en cualquier caso, refugio para
Christine, ya que los padres de Arnie (Robert Darnell y Christine Belford), se
niegan a que lo guarde en casa. Pese a ser presentados como algo manipuladores
e intransigentes, estos son finalmente sobrepasados –atropellados- por el inesperado
y radical cambio de carácter de su apocado hijo, el cual supera al de cualquier
adolescente ordinario. El enfrentamiento con los progenitores es otra de esas
zonas borrascosas de la narración.
John
Carpenter dispone siempre una puesta en escena elegante, que sabe sacar partido
al mencionado formato ancho, no confundiendo acción con confusión o atrofia visual.
Cuando los primeros crímenes son cometidos, no se sabe si por el vehículo o su conductor,
o ambos, tal cual sucedía con el camión de El diablo sobre ruedas (Duel, Steven Spielberg, 1971), las
pesquisas prosiguen de la mano del detective de la policía Rudolph Junkins (el
siempre eficaz Harry Dean Stanton). Otro buen ejemplo de honestidad y
concreción narrativa lo hallamos cuando Leigh se esconde de Arnie tras un
árbol, después de salir de la casa de Dennis, al que ha acudido para pedir
consejo. No es un ocultamiento porque estos últimos anden juntos ahora, sino
porque Arnie ha dejado de ser él mismo, para pasar a convertirse en otra
persona. El citado cambio adolescente hasta sus más drásticas y dramáticas
consecuencias.
Christine posee una
particularidad ya señalada. Me refiero a los momentos en que el suspense se
crece. Todo eso que, por lo general, se elimina hoy de una película por no aburrir a un público que ha
dejado de sentir la intriga para arrinconarse en el reverso tenebroso de la
acción más gráfica, apabullante, digitalizada y, con harta frecuencia, grosera.
Lo llaman, por error, espacios muertos, cuando son precisamente los que afirman
y redefinen lo expuesto. Verbigracia, Dennis haciendo una visita clandestina al
taller de Darnell, de noche, para ver a Christine más de cerca, y la
transformación que este ha sufrido. Un objeto de deseo que trata de explicarse.
O la excelente transición que supone la aparición del vehículo, totalmente
restaurado, durante la celebración de un partido de rugby, en compañía de Leigh.
Arnie ya posee el coche y la chica. Pero solo uno de ellos lo posee a él.
El hombre y
la máquina. Una bienvenida diatriba de la que el cine ha querido, bastantes veces,
sacar partido, aunque no siempre lo haya conseguido. El propio Stephen King lo
intentó más tarde con La rebelión de las
máquinas (Maximun Overdrive, DEG
para Paramount, 1986), con resultados nefastos, tanto dentro como fuera de la
pantalla. Porque dirigir una buena película, como escribir un buen libro, es
asunto serio. Quien mostró más pericia, fortuna y conocimiento de causa, fue el
por lo general estimulante Wes Craven
(1939-2015), con otra película que me encantó en su día, y que me sigue pareciendo
más que apreciable, pese a que, en principio, su mezcolanza de humor y horror pueda
dar la impresión de desincronizarla. No lo está, como veremos a continuación, al
margen de ser esta mixtura una imposición del estudio, y en última instancia,
es característica que insufla vida a cómo está narrada la historia, que es lo
que a mí más me interesa, incluso por encima de lo que se cuenta.
Amiga mortal (Deadly Friend, Warner
Bros., 1986), está basada en otra novela,
esta vez de Diana Hanstell (1936-2017), adaptada por Bruce Joel Rubin (1943),
responsable de la espléndida Proyecto
Brainstorm (Brainstorm, Douglas Trumbull, 1983), La escalera de Jacob (Jacob’s
Ladder, Adrian Lyne, 1990) y Ghost
(íd., Jerry Zucker, 1990). Un autor
que se sabe desenvolver entre los márgenes de lo sobrenatural, para proporcionar
una contenida emoción o desbordante humanidad, según el caso. Bajo los ropajes
del cine de género, Amiga mortal no
es una excepción a esta pretensión reconfortante.
Jeannie
Conway (Anne Twomey) y su hijo Paul (Matthew Labyorteaux) son nuevos en
Welling, una bonita localidad emplazada en Los Ángeles, California (en realidad
Monrovia, en idéntica geografía, junto a los estudios en exteriores de la
Warner Bros.). ¿Qué diablos era eso?,
se pregunta estupefacto el ladrón de coches (Robin Nuyen) que ha salido
escaldado de su último intento de robo. Algo tienen guardado Jeannie y Paul en
su furgoneta, camino de ese nuevo destino. No tardaremos en averiguar que se
trata de una inteligencia artificial en forma de robot. Un asombroso mecanismo proyectado
y ensamblado por Paul, al que ha puesto el escueto nombre de B.B.
(¿en honor a la Bardot [1934]?, volveremos sobre este punto). Hasta corta el
césped. Con el agravante de rigor de que el robot comienza pronto a evidenciar
cierto desorden de conducta y a desarrollar sus propios sentimientos y
decisiones. A cobrar vida, en definitiva. Una vez instalados, Paul se hace
amigo de Tom (Michael Sharrett), un vecino cercano, y de Samantha (Kristy
Sawnson), que de forma alusiva, vive enfrente de él. Algo a lo que habrá de
enfrentarse Paul, ya que, por desgracia, Samantha sufre los maltratos de su desaprensivo
padre (Richard Marcus), el auténtico monstruo de la película.
Como
lumbrera, Paul entra a formar parte del equipo pedagógico del doctor Johanson (Russ
Marin), en un politécnico. Aparte de seguir recibiendo clases en determinadas
materias, el avispado Paul las imparte.
Todo parece
marchar bien. Hay una fiesta de Halloween y los chicos, ya compenetrados, y
siempre en compañía de su llamativo y amistoso robot, lo pasan genial
embadurnando de nata montada uno de los infelices vehículos aparcados por los
contornos (menos mal que no se trataba de Christine). Hasta que Ann Ramsey (1929-1988)
les agua la fiesta. Es la vecina cascarrabias y brujeril del barrio. Uno de
esos preciosos entornos tan caros al cine de aventuras… o de terror. Cuando
esta vecina, la señora Elvira Parker, hace acto de imponente presencia, haciendo
alarde de sus malas pulgas, ¿por qué B.B.
no obedece las órdenes de Paul, tal y como este se pregunta? Aquí pasa algo
raro, pero como los acontecimientos se precipitan, el inventivo creador no
dispone de excesivo tiempo para sopesarlo. El caso es que el robot ya hace
“cosas raras” obrando por su cuenta. Nada preocupante de momento. Tal vez un
desajuste en la programación. Si se le hace daño a Paul, al estilo de lo que le
sucedía a Arnie con Christine, el robot reacciona. Y si es él el damnificado,
para Paul es como si hubieran agredido, incluso matado, a un ser vivo. A partir
de la citada noche, las cosas se (re)tuercen.
Amiga mortal contó con
la fotografía del sensacional Philip Lathrop (1912-1995), y con una composición
musical de Charles Bernstein (1943), en nueva colaboración con Wes Craven, que
ya combinaba, en amplitud de presupuesto, los arreglos orquestales con el
sintetizador (en la anterior y ergonómica Pesadilla en Elm Street [A Nightmare on Elm Street, Wes Craven, 1984], solo cupo el
sintetizador, con notables resultados, no cabe duda).
Relato
sombrío con toques de comedia, donde Paul ejerce de moderno Víctor Frankenstein, Amiga
mortal sobresale por su pericia argumental y goyesca (Samantha no deja de
atraer la mirada), en vistoso retruécano de la animosa D.A.R.Y.L.
(íd., Simon Wincer, 1985) o la jacarandosa
Re-Animator (íd., Stuart Gordon, 1985). Otro ejemplo de esta destreza lo
hallamos en un recurso manido; más viniendo de quien viene: Paul tiene una
pesadilla, bien justificada dadas las circunstancias. Sin embargo, en este
caso, está agravada por su injerencia en las habituales leyes de la naturaleza.
Es un sueño que podemos extrapolar a la conclusión de la película, donde nos
preguntamos si el final es verídico o igualmente pesadillesco. Quién sabe.
Algunas
claves extra las hallamos en la estupenda novela casi homónima (Friend, 1985; Diorama,
1989), que concluida su lectura, y se diga
lo que se diga, no difiere tanto de lo que debía haber sido el resultado
inicial ofrecido por Wes Craven. Porque en la novela se encadenan los
asesinatos de igual modo que en la película, cambiando un certero balonazo por
una bañera repleta de agua. Lo que sí llama más la atención es la diferencia de
edad y físico entre los tres jóvenes protagonistas. Paul Conway es rubio y gordinflón, al punto de ser
apodado Piggy (incluso por su propia
madre), y tiene trece años. Más joven que en la adaptación, donde se muestra especialmente
adulto y consciente de sus actos, aparte de más integrado en su nuevo entorno
educativo; si bien, en ambos casos, resulta igual de compungido y con nobles
aspiraciones. No era la escuela lo que le
preocupaba. Como siempre, eran los demás chicos (capítulo
II). Como Arnie en Christine,
el Paul de Amiga mortal es otro muchacho
que no acaba de encajar y se mueve en las sombras. Ser un genio era para él tan natural como el color de su pelo (íd.). Por su
parte, Thomas Toomy, cuyo mote es Slim,
es pequeño y de cara chupada (íd.). Su padre
es el funerario del pueblo. Ambos se conocen en el instituto, y su relación
pronto se afianza, con el telón de fondo del acoso escolar para ambos, por
parte de algunos alumnos y de un celoso maestro, como es el profesor Johanson (V),
en nada similar al de la película. A Paul no se le trata con deferencia (VI),
al contrario de lo que sucede en la adaptación. No pasa nada, son dos
vertientes de un mismo recorrido.
¿Y qué hay
de Samantha, apodada Sam? Es aún más
joven que ellos, tan solo tiene once años (XI).
En cualquier caso, no existe asomo de perversión o procacidad en la relación de
Paul con Sam; por ejemplo, cuando una vez realizada la “operación de
salvamento”, Paul baña -purifica- a Sam (XXV).
O cuando Sam y Paul se precipitan a un helado río (XXVIII).
Curiosamente, no se muestran sincronizados en esta tarea; no lo hacen a un
mismo tiempo. Pese a su amor incipiente, el entendimiento entre ambos no está a
la par, habida cuenta de que Sam precisa de un estricto aprendizaje. Al final,
este cariño se torna en deseo de pervivencia más allá de la muerte, en un remate
diferente al de la película solo en apariencia.
La
ineludible referencia a la obra Frankenstein
(XII), que cobra un sentido más estricto en
la novela, se completa con otra al científico Robert Oppenheimer
(1904-1967) (XIII).
Igual de llamativa
es la sensación de extrañeza y asilamiento que invade a Paul, por parte de las
obtusas gentes del pueblo (IV). Su creación
responde al apodo onomatopéyico de Bip-Bip (I)
y concita tanto admiración como desconfianza y envidia en los habitantes de
Welling. El desorden de la máquina va a responder a un conflicto previo, no del
robot, como sucede en la película, sino del propio Paul. Ha de ver con la
muerte “accidental” de un anterior compañero de curso, llamado Bertram Lennard.
No es la inteligencia que se desarrolla en el mecanismo la que funciona mal,
sino la excepcionalidad de Paul, sus engramas (XVI).
De la misma manera que los seres humanos somos irrepetibles, aunque nos
repitamos de continuo en nuestras idioteces, para Paul, los robots tienen personalidad, igual que las personas (X).
No se pueden duplicar. Cuando se produce el distanciamiento con Tommy, un
sostén capital para Paul, el chico se sentirá completamente aislado, a pesar de
poseer el coeficiente intelectual más elevado de quienes le rodean (XVII).
Paul,
Tommy, Sam, Elvira Williams, Harry Pringle (el padre de Sam) … el destino de
todos ellos es el mismo que hemos contemplado en la película, a veces con distinta
ejecución. El libro muestra menos sentido del humor, eso es verdad. Pero yo me
pregunto. Si las personas nos resultan tan decepcionantes, ¿por qué despreciar
la Inteligencia Artificial? ¡Salvo que la hagamos a nuestra imagen y semejanza,
claro está! Todos necesitamos un buen amigo. ¿Por qué no un robot?
Lo he dicho
en alguna otra ocasión y lo reitero. Qué buen y novedoso cine para adolescentes
tuvimos. Cosas nunca vistas hasta ese momento. Con un gran nivel de realismo y
partituras indelebles. En todos los géneros. En este caso, en la estela de los
robots que en el cine han sido, desde el Robby de Planeta prohibido (Forbidden Planet, Fred McLeod Wilcox,
1956), a Cortocircuito (Short Circuit, John Badham, 1986) y los escuderos de La guerra de las galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977), qué
se yo. Pero Amiga mortal ofrece
además el aliciente de una estructura dimensional, que permite la reflexión,
siquiera escueta, de nuestra relación con los artefactos que nos rodean, y a
veces acorralan, junto a unas actuaciones frescas y convincentes. Resultado
tenebroso, sazonado con esos toques de negra comedia amical, finalmente bienhallados,
pero siempre a falta de conocer el corte original filmado por Wes Craven, cuya
realización, en cualquier caso, resulta ilesa y efectiva. Sería interesante
poder comparar ambos acabados. Por cierto que el realizador se suma a la
tendencia de homenajear algún título previo en la pantalla de televisión del
dormitorio del protagonista. En esta ocasión, las imágenes corresponden a La mala semilla (The Bad Seed, 1956), de Mervyn LeRoy
(1900-1987). El cine de aquel momento se daba la mano con el pasado clásico, asimilando
el concepto de modernidad. Nuevas vueltas de tuerca, como Megan (íd., Gerard
Johnstone, 2022), no resultan tan perturbadoras, o al menos, tan novedosas como
se pretende.
Escrito por Javier Comino Aguilera











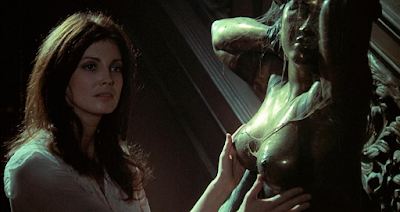



.jpg)
.JPG)
.JPG)
.jpg)

.png)














