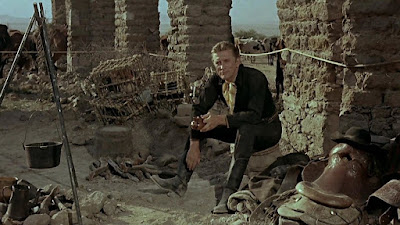La infancia siempre ha sido terreno abonado para la fantasía y el terror. También para una visión distorsionada, suavizada de la vida, aparentemente indolora y feliz. Sin embargo, no es ajena al sufrimiento, a las injusticias ni a la maldad. Estos aspectos se han explorado desde una narrativa fidedigna, como la propuesta por Delibes en El camino (1950), pero sobre todo por los relatos que emplean la fantasía tanto para retratar la comprensión infantil de la realidad como para mostrarnos su cercanía con esos otros mundos que permanecen ocultos a los ojos adultos. Entre todos ellos, encontramos este fructuoso cuento de fantasmas, teatro y Navidad llamado Fanny y Alexander (1982).
El director Ingmar Bergman (1918-2007) se despidió del mundo del cine con esta obra, dado que después se dedicaría al teatro en exclusividad. No obstante, no se trata de una película al uso, dado que fue concebida como miniserie y después adaptada en su duración a un largometraje, lo que provoca que según la versión podamos conocer más o menos detalles de la historia que nos narra. Para lo que concierne a este comentario, hemos visto la versión cinematográfica. Bergman ha sido un director dado al terreno metafísico y filosófico, que ha reflejado sus preocupaciones existenciales y sus vivencias personales en sus escenas. La relación de la vida con muerte, por ejemplo, ha sido uno de sus temas predilectos, como reflejó en su mítica El séptimo sello (1957). En este caso, Fanny y Alexander explora sus recuerdos de infancia entremezclados con el costumbrismo y el realismo mágico.
A pesar de su nombre, debemos destacar que la película sigue la historia desde el punto de vista de Alexander Ekdahl (Bertil Guve), aunque desemboque en varias ocasiones en un relato crisol de perspectivas, a través de los distintos miembros de la familia Ekdahl. Podemos dividirla de forma evidente en tres tramos que abarcan las tres horas de metraje de la obra, dado que segmentan el prólogo de presentación, el conflicto principal y su resolución, ahondando cada vez más en su carácter fantástico o mágico.
Empieza Fanny y Alexander mostrándonos al protagonista, Alexander, recorriendo las estancias de la casa familiar a solas, llamando a su madre o a su abuela mientras fantasea con su alrededor y se atemoriza debajo de los muebles. Es un niño, pero está abandonando la infancia. Tiene una visión distinta de la realidad, se siente aún inseguro, pero ya nos revela la película desde este inicio que tendrá que atravesar un proceso en soledad, unas circunstancias que le marcarán para siempre, como se nos subrayará al final del relato. Después, pasaremos a ver los preparativos de la cena de Navidad de la familia Ekdahl, encabezados por la abuela, Helena (Gunn Wållgren), antigua actriz. Se trata de una familia burguesa y acaudalada, que poseen un teatro y que se han dedicado siempre al espectáculo. Uno de los hijos, Oscar (Allan Edwall), es el director encargado del teatro familiar. Sin duda, se trata del hijo más destacado por no tener defectos destacables, a excepción de la insatisfacción en la que vive, tanto en su matrimonio como en su vida; así se observa en el halo melancólio y trágico con el que da el discurso a su reparto antes de la cena navideña. Es el padre de Alexander y Fanny (Pernilla Allwin), que ya colaboran con las obras familiares, y el marido de Emelie (Ewa Fröling), también actriz. Se trata, a su vez, del personaje más triste de la obra, no solo por lo que le sucederá, sino también por su carácter. Es el más afectado y atormentado, el menos hedonista. Quizás porque es el más consciente de la diferencia entre su mundo y el mundo exterior, una tensión que se revela en sus intervenciones.
Bergman nos va retratando a los familiares mientras se reúnen para comer, lo que también le sirve para reflejar la realidad burguesa danesa, la manera de festejar la Navidad y de crear vínculos internos. Se trata de una vida suave y casi naif, llena de libertades y comodidades, donde hay complicidad con el servicio y la severidad se encuentra en los momentos de solemnidad. No son, además, una familia al uso, sino que destaca también su visión artística de la vida. En varias ocasiones durante la película se evidenciará cómo cada uno adopta un papel, incluso cuando son incapaces de salir del mismo. Quien mejor lo refleja es la abuela Helena, que es capaz de presentarse estricta y elegante durante toda la cena como relajada e íntima tras la misma, de ser anciana para mantener la cordura familiar, pero también niña para ver los mismos fantasmas que sus nietos. El retrato de una mujer fuerte que admite las contradicciones de la vida y que ha vivido ya tanto la decepción como la alegría de la vida.
Sus otros hijos son Gustav Adolf (Jarl Kulle), dueño de un restaurante y sobre el que pesa cierta ninfomanía, siendo un adúltero con consentimiento de su mujer, y Carl (Börje Ahlstedt), catedrático endeudado que representa a la oveja negra a la familia, un hombre insatisfecho por completo, incapaz de encajar en su familia y en su matrimonio, hasta el punto de maltratar y vejar a su esposa, que se encuentra igualmente desubicada. Un personaje desagradable que es también víctima de sus propios demonios internos. En la obra, las mujeres son representadas con mayor fortaleza que los hombres. El más claro ejemplo lo veremos en la relación entre la esposa, la amante y la hija de Gustav, que entre ellas solucionan el conflicto ignorando los planeas del padre. Ya destacábamos, además, que Helena ejercía como la líder de la familia, manteniendo el timón ante lo que considera que podría hundirse con su guía.
Resulta llamativo comprobar que estas simples líneas de presentación ocupan un tercio de la obra, dado que se prolongan con secuencias estéticas y bien planteadas, casi siempre con colores cálidos, en que los personajes actúan para mostrarte su carácter a la vez que dialogan para romper la cáscara de lo visible y entrar en lo profundo. Hay, además, espacio para lo cotidiano, para el costumbrismo que antes mencionábamos, desde la propia cena, el baile a corro que ejecutan todos, las bromas de los tíos a los sobrinos o incluso la intimidad de la alcoba cuando acaban de cenar. No obstante, viven también aislados en este mundo confortable, alejados de las preocupaciones sociales que pueda haber en el exterior. Se trata de un microcosmos familiar que tiene sus defectos, pero que no se involucra ni deja que entre ningún asunto externo.
En esa cotidianidad, comprobaremos las características de los distintos personajes, algunas de las cuales no se desarrollan en el largometraje, quizás sí lo hicieron en la miniserie. Por eso podemos considerar que hay una trama central y principal que recorre toda la obra, mientras que las demás quedan subyugadas a ser entidades independientes, subtramas sin recorrido que se centran en mostrarnos las costumbres y realidades de estos personajes, así como darnos un panorama, un paradigma existencial, del que después será arrancado el protagonista. En este sentido, ahí tenemos de nuevo la ambigüedad de Alexander, que aún es ese niño que duerme con un osito de peluche entre sus brazos, pero también el muchacho al que la niñera, Maj (Pernilla August), le indica que no podrá dormir con ella esa noche, aunque sea su preferido, porque no puede tener a varios hombres en su cama.
La tragedia se da al final del primer tramo, aunque en varias ocasiones Bergman nos lo había anticipado. Incluso al otorgarle al rol de fantasma en Hamlet (William Shakespeare, 1603) a Oscar, rol que seguirá ejerciendo el resto de la película, pero ahora de forma real, no interpretada. La viuda encontrará el alivio en el obispo luterano Edvard Vergérus (Jan Malmsjö), que se convertirá en su confidente y confesor durante y tras el funeral de Oscar. Pronto tratará de influir en la idiosincrasia familiar, actuando en la educación de Alexander de manera directa, y finalmente tratando de arrancarla del entorno de los Ekdahl. Con palabras lisonjeras, actitud estricta y mucha labia, Vergérus representa el lado más siniestro de la sociedad, un ser repelente e hipócrita que reúne todo el dolor que causaron a Bergman en la infancia desde el sector religioso. Frente a la calidez y seguridad que nos proporcionaba la vivienda de los Ekdhal a pesar de sus defectos, aceptados de todas formas por la familia, la casa del obispo es sobria, fría y simula, como el propio Alexander descubrirá, una cárcel. La relación de Emelie con el obispo se basa en el sacrificio y en la entrega absoluta de ella hacia él, pura obediencia en la que se diluye la personalidad del personaje y con la que abandona todo lo que había sido: sus pertenencias, su trabajo, su familia. A cambio, el obispo le entregará radicalidad, fundamentalismo y una existencia frustrante, dada a la servidumbre.
El segundo tercio de la película se detendrá en esta caída al abismo de los hijos de Emelie. La penuria por las que pasarán Fanny y Alexander tienen un tono dickensiano y suponen el final de su inocencia. En esta etapa, Alexander seguirá encerrándose en sí mismo y siendo consciente de la figura fantasmal de su padre, impotente e incapaz ante la situación por la que atraviesa su familia. Emelie empezará viviendo engañada, pero cuando descubra la verdad, se verá encerrada por el poder de Vergérus y de un matrimonio que se convierte en una jaula de la que no puede escapar. Bergman retrata esta caída al infierno con pulso frío y lento, en un in crescendo que se cuece desde la mudanza a casa del obispo, atravesando por los siniestros personajes (madre, tía, hermana y criada) que habitan en la misma, pasando por las voces del oscuro pasado del obispo (la misteriosa muerte de su anterior mujer y de sus dos hijas) hasta el castigo físico y la humillación a la que somete a Alexander, punto culmen de la crueldad a la que llega el obispo abusando de su autoridad, poder y vanidad. Una escena cruda en la que el protagonista trata de mantenerse firme y se acaba convirtiendo en un mártir que abre los ojos a su madre, aunque ya sea tarde para que ella pueda salvarles. El obispo les ha arrancado de su mundo y les ha arrojado a la esclavitud de su estricta moral, en la que él ejerce como juez y verdugo, un pequeño dios de su fortaleza, que posee la verdad y la justicia como cualquier totalitarista. A pesar de lo cual, encuentra su mayor obstáculo en la fortaleza callada de Alexander, que trata de doblegar con el castigo físico.
El último tercio revela la resolución de este conflicto. La familia Ekdahl trata de ayudar a Emelie y a sus hijos, para lo que contarán con Isak Jacobi (Erland Josephson), amigo íntimo, amante seguramente, de Helena, un judío que es capaz de rescatar a los niños mediante una estratagema misteriosa. Alexander recorrerá entonces el hiperbólico hogar de Isak conociendo a sus sobrinos. Se trata de una tienda invadida de objetos exóticos y misteriosos, casi un laberinto de secretos en el que deambula de noche Alexander como lo hiciera en el prólogo de la historia. Es el lugar idóneo para la parte más esotérica de la película, con el diálogo que mantiene Alexander con su padre fantasmagórico, con el mismo Dios y, finalmente, con Ismael Retzinsky (Stina Ekblad), un loco, en palabras de su tío, que, sin embargo, se muestra cercano al protagonista, casi sensual, indagando en su deseo más terrible: desear la muerte del obispo. Bergman une entonces las escenas del diálogo entre Ismael y Alexander con los sucesos que acontecen en casa de Vergérus, estableciendo una suerte de causa-efecto por la que Ismael intercede directamente en los mismos a través del ansia de Alexander. De esa forma, llegamos a un epílogo circular, en el que contemplamos la celebración de otra fiesta familiar en casa de los Ekdahl, donde todo ha vuelto a su lugar. Los personajes avanzan o siguen estancados en sus defectos, pero a pesar de este retorno a la inocencia, Alexander estará siempre marcado por estos sucesos, como le revela el fantasma del obispo.
Vista hoy, resalta la calidad cinematográfica que tiene, en su elección fotográfica, con planos llenos de plasticidad, en la limpieza de su imagen, en unas actuaciones comedidas, en unos diálogos justos y potentes, en un proceso narrativo central que aúna realismo, crudeza y fantasía a partes iguales, pero resultando siempre creíbles. Son el resultado de toda la carrera de Bergman, que vuelve a tocar sus temas predilectos aquí y se entrega en una obra de carácter más personal, al menos en el retrato de su protagonista. En resumen, Fanny y Alexander me resulta una obra exquisita, un largo cuento de fantasmas navideño, tan cálido como frío, lleno de contrastes, con personajes creíbles y de un gran atractivo, y con un regusto de imperfección que revela aún más su buena capacidad para el retrato humano en todos sus límites, incluidos los del más allá.