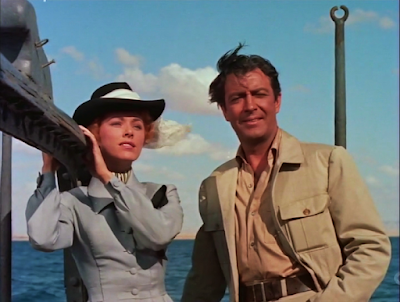Ah, el
antiguo Egipto. Los plácidos atardeceres, los espectaculares monumentos, las
consoladoras aguas del Nilo, su mágica cosmogonía. Con qué hermosas imágenes
nos alienta el pasado. Muchas veces uno desearía poder contar con una máquina
del tiempo como la que ideara H. G. Wells
(1866-1946), y poder ir de visita a muchos de los enclaves del pasado, ¡a ser
posible, sin riesgo de nuestras vidas! Pero disponemos de un mecanismo
equivalente gracias al cine. El arte que mejor ha sabido aglutinar imágenes y
sonidos, recuerdos del pasado y el presente. Es nuestra máquina del tiempo.
Imperfecta,
como todo artilugio construido por el ser humano, pero ineludible. No es como formar
parte de la historia, pero es lo que más se le acerca. Precisamente, uno de los
temas desarrollados en la última aventura -desventura, más bien- de Indiana Jones
(película irregular, aunque con evidentes zonas de interés).
Explicarnos
cómo sería el antiguo Egipto no es tarea sencilla. Conviene echar mano de los
historiadores, pero fabular tampoco es malo. Escrita por el futuro realizador
Damiano Damiani (1922-2013) y el director de esta, Fernando Cerchio (1914-1974),
nuestra primera parada en la historia del Egipto más desacomplejado y alternativo
es El sepulcro de los reyes (Il sepolcro dei re, Euro
International Film, 1960), pues como digo, a estas
adaptaciones y reconstrucciones, más o menos imaginativas, sí que tenemos acceso.
Coproducción
entre Italia y Francia, el relato de El
sepulcro de los reyes arranca con el regreso victorioso de un puñado de
combatientes, que viene de sofocar una rebelión en Siria. Lo hacen con algunos
prisioneros, entre los que se encuentra el rey de aquel país (del que nunca más
se supo), y su hija, la princesa Shila (Debra Paget, inestimable aliciente de
la película), de la que, rizando el rizo, se dice que es descendiente de la
misma Cleopatra (69-30 a. C.).
Shila
establece contacto con el médico oficial del faraón, Resi (Ettore Manni), que,
más que con un esclavo, cuenta con un fiel servidor, Tabor (Renato Mambor), en
la línea del criado y confidente establecido por nuestros dramaturgos a partir
del XVI. El joven
faraón es un muchacho consentido e hipocondriaco, Nemorat (Corrado Pani), el futuro
Keops, en uno de los apuntes más inspirados de la película. Muerto el padre, tan
solo tiene a su madre, Tegi (Yvette Lebon).
En efecto,
podemos ver El sepulcro de los reyes como
una obra de teatro. Muchas producciones, independientemente de su vistoso
acabado y presupuesto, cuidaban bastante los diálogos. El trabajo de los
guionistas es, en este sentido, llamativo, y eleva el nivel de estos trabajos
cinematográficos. Cierto es que el corpus de diálogo se desenvuelve con un sentido
más dramático que histórico, pero los dimes
y diretes suelen estar bien pergeñados. Es esa parte de reconstrucción
imaginativa a la que antes aludía. Este caso no es una excepción. La película
deviene en un socorrido pero grato relato sobre la piedad (y su ausencia), que
se concreta cuando Resi acude al rescate de Shila, encerrada en la tumba pétrea
del faraón. Pero también es una narración sobre el amor oculto, los
sentimientos respondidos y no correspondidos, de los principales protagonistas.
Shila no ama a su esposo Nemorat, pues no ha mostrado piedad alguna con los
prisioneros de guerra, sus compatriotas sirios. A quien de verdad quiere es a
Resi, y por suerte, Resi a ella. La esposa del faraón concreta bien toda esta
situación cuando, por boca de Damiani y Cerchio, comenta ante Resi que me espera una vida de sufrimiento, pero
puedo ser feliz (contando con él). La pareja urde entonces la muerte de
Shila… para después salvarla.
Por su
parte, Kefren (Erno Crisa) es el artero de la película. Este sacerdote de Amón
conspira con su amante Taia (Andreina Rossi), que es quien hace de brazo ejecutor
y “compañera de viaje” de los intrigantes. Completando este triángulo de la
muerte está Marna (Ivano Staccioli), jefe de seguridad y superintendente de la
necrópolis real. Con un pie en ambos mundos, el del bien y el del mal, se
encuentra el arquitecto, constructor de la pirámide del faraón, Inuni (Robert
Alda). Otro personaje de soporte es Sutek, sacerdote y colega de Resi, embalsamador
de la corte del faraón (Pietro Ceccarelli).
Por
comparación con Tierra de faraones (Land of Pharaohs,
Howard Hawks, 1955), es lógico que El sepulcro de los reyes salga
perdiendo. Pero tampoco merece tamaña desconsideración; la película de Cerchio es
una pieza muy entretenida que, he de confesar, los buenos oficios del doblaje
en español, aquí desempeñados con la mejor calidad, hacen que su visionado gane
enteros. Especial inspiración merece, en el conjunto del relato, la sorpresiva
muerte –ejecución- de Marna, asaeteado a traición. Un momento bien planificado
y resuelto por el director.
A los interiores,
sencillos y cuidados, se une el rodaje en algunos exteriores, de naturaleza
descampada y campechana, característicos de una rigurosa pero gustosa serie B
(esa imagen del río Nilo recreado en el estudio). Decorados de los que me
agrada otra cosa, y es que aparezcan coloreados, y no a piedra desnuda,
desprovistos de ningún pigmento, como suele ocurrir con frecuencia en otras “recreaciones”
de época. Así mismo, es de destacar la música de Giovanni Fusco (1906-1968),
bastante hermosa y sugestiva.
Como
curiosidad, ya hemos advertido en el reparto al padre de Alan Alda (1936),
Robert (1914-1986). Definitivamente, a la fascinación del antiguo Egipto se
suma la de las producciones de serie B.
El
siguiente trayecto nos lleva a estas mismas tierras, pero a distinto tiempo. El valle de los reyes (Valley of the Kings, MGM,
1954) se sitúa en el año 1900. Es una cuidada producción B
de Metro Goldwyn Mayer, con Robert Surtees (1906-1985) a la fotografía, el
imprescindible Cedric Gibbons (1893-1960), con Jack Martin Smith (1911-1993), a
los decorados, y una apariencia total de serie A.
La película se beneficia, además, de una excelente –qué cosa más rara- partitura
de Miklós Rózsa (1907-1995), y de la ubicación de los personajes en escenarios
reales (pese al empleo de algunas transparencias). Fue dirigida por Robert
Pirosh (1910-1989), un realizador no demasiado conocido, tan solo filmó cinco
películas, pero cuyo principal cometido fue el de guionista, vertiente donde
brilló con títulos tan significativos y variados como Un día en las carreras (A Day
at the Races, Sam Wood, 1937) y Me casé con una bruja (I Married a Witch,
René Clair, 1942). Un tipo interesante.
A El Cairo,
Egipto, llega Ann Martin (Mercedes como apellido original), interpretada por la
estupenda Eleanor Parker (1922-2013). Concretamente, a las inmediaciones de la
pirámide del rey Zoser (reinado 2682-2663 a. C.), en la necrópolis de Saqqara, en
Memfis. Allí se encuentra el arqueólogo Mark Brandon (Robert Taylor), pendiente
de una excavación y de la reconstrucción de las murallas de la antigua
metrópolis. En pos de un descubrimiento que nunca se sabe cuándo puede llegar. Ann
es la hija de un finado doctor en egiptología, apellidado Barklay, y está
casada con el impetuoso Philip (Carlos Thompson). Ha llegado a Egipto con un
propósito bien definido. Lo que pretende es confirmar las teorías de su difunto
padre con alguna prueba física. Teorías que relacionan la historia de Egipto con
el contenido bíblico.
Conviene
aquí hacer un inciso, pues razones ha habido para esta imbricación entre la
historia brumosa y las Religiones del Libro. En los años cincuenta se hizo muy
célebre un volumen titulado Y la Biblia
tenía razón (Und die Bibel hat doch
recht / The Bible as History,
1955, Omega, 1956; Folio, 2006),
del periodista Werner Keller (1909-1980). En el texto se acercaban posturas y
estrechaban lazos entre lo recogido por el libro sagrado, al pie de la letra, y
lo confirmado por las investigaciones arqueológicas, esto es, entre la
religiosidad y el historicismo fundamentado en el aparato científico. Algo
parecido a lo que está sucediendo ahora con la religión, o si se quiere, la
espiritualidad, y los postulados de la física cuántica.
En suma, Ann
desea culminar la labor de su padre confirmando
la veracidad de las historias bíblicas en Egipto. El hecho de que Barklay
fuera el antiguo profesor de Mark convence al aventurero de ayudarla en su
empeño, que él cree, empero, un mero espejismo. De nuevo en palabras de Ann, lo
que persigue es la localización de una
tumba con indicios de que el pasaje del Antiguo Testamento acerca de José era
cierto. Extrapolaciones literarias aparte, es decir, añadidos posteriores,
tal cosa es posible. Una estatua de la decimoctava dinastía, adquirida por un
colega de Mark en no muy legales circunstancias, les pone sobre la pista. El objeto
es atribuido al reinado de Rahotep (1622-1619 a. C.), un faraón poco conocido,
pero gobernante cuando, presuntamente, José, el hijo de Jacob, se hallaba en
Egipto. Ann y Mark tratarán de descubrir otros objetos funerarios de la tumba
de Rahotep. La empresa les conduce hasta el establecimiento de Valentine Arko (Leon
Askin), un anticuario y estraperlista, amedrantado por el malvado Hamed
Bachkour (Kurt Kasznar).
En su
periplo, Ann y Mark son ayudados por el padre Anthimos (Aldo Silvani), miembro
de la congregación del monasterio de Santa Catalina, en pleno Sinaí. Los
protagonistas siguen entonces el rastro de Akmed Salah (Frank DeKova), antiguo
guía de un potentado contrabandista, según se dice asesinado, al que localizan
en un campamento de nómadas.
En El valle de los reyes, ambas
perspectivas, lúdica e histórica, material y espiritual, se dan la mano. Sustentadas
por un buen relato de aventuras, como demuestra la estupenda persecución en
calesa por las calles de El Cairo. Un espíritu aventurero que se trasladaría a
otras producciones como She, la diosa de
fuego (She, Robert Day, 1965), La esfinge (Sphinx, Franklin J. Schaffner,
1980) o La joya del Nilo (The Jewel of the
Nile, Lewis Teague, 1985), y que, por supuesto, ya figuraba en los
magníficos Las minas del rey Salomón
(King Solomon’s Mines, 1950) y La momia
(The Mummy) en las versiones tanto de
Karl Freund (1932) como la posterior de Terence Fisher (1959). La propia She, la diosa de fuego también había contado con una adaptación
previa, que recuerdo con sumo agrado (She,
Lansing C. Holden & Irving Pichel, 1935).
Por su
parte, Mark no tiene mucha esperanza en encontrar tan feliz conexión, pero como
le recuerda el padre Anthimos, la fe
comienza donde acaban las realidades.
La película
cuenta con diálogos excelentes. Y un nutrido desfile de ruinas y ruines. Sobresale
la emboscada en Luxor, la inevitable y agradecida parada en un oasis, y el
segmento, escueto pero adecuado, en el interior de la recién descubierta tumba
de Rahotep, en el Valle de los Reyes. La cual contiene, además, una cámara
secreta… inviolada. Un descubrimiento que antecede en veintidós años al de
Howard Carter (1874-1939). Como tantos descubrimientos, sea en la ficción o en
la realidad, a la investigación de campo y biblioteca se añade el nada
despreciable valor de la casualidad. También está el paso por el llamado Quiosco
de Trajano, monumento semisumergido ubicado en el Templo de Isis, en la isla de
Philae (por desgracia, resuelto a base de prescindibles transparencias), y
mucho mejor, la secuencia en el templo de Abu Simbel, antes de su traslado a su
nuevo emplazamiento, en 1967. Enclave donde es hallada otra pista en forma de cofre
de madera.
Algo
parecido a Abu Simbel sucedió con el citado Quiosco de Trajano, que en la
película contemplamos con ancestral asombro, semicubierto por las aguas, y que
en la década de los sesenta fue rescatado para su preservación, y colocado en
otro lugar. Una atractiva e inédita estampa.
Otro
momento bien atendido es el de una sorpresiva tormenta de arena, en la cual,
una piedra arrastrada por el viento enfurecido, puede quedar convertida en un proyectil
mortal. Pasado el peligro, queda la imagen de una mano emergiendo del mar de
arena. Materia desértica viva, ahora inerme.
El cine nos
pone en comunicación con la parte más imaginativa y creativa del ser humano, la
que más merece la pena, aunque se denuncien situaciones horribles. Como si
fuéramos testigos de dicha historia, y también de la intrahistoria (esos
pequeños conflictos dinásticos o familiares, y otros ardiles a pequeña-gran
escala), navegamos por el rumbo de nuestra humanidad, colocándonos espejos
cinematográficos más o menos diáfanos a nuestro paso, renovado con cada
nacimiento. Esa otra vida, camino de
perfección para los antiguos egipcios. De este modo, sumamos dos ladrillos más a
nuestras visitas constructivas a la civilización perdida por excelencia. Ladrillos
de adobe, en esta ocasión, tras los monumentos en piedra berroqueña de Sinuhé el egipcio (The Egyptian, Michael Curtiz, 1954) y la referida Tierra de faraones. Pero con adobe se
protegieron bibliotecas y se mantuvieron grandes civilizaciones.
Escrito por Javier Comino Aguilera