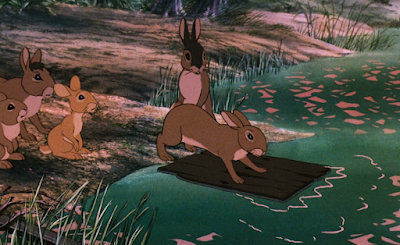Antes de
los lagartos de V (íd., 1983-1985), reptó Silbido de muerte (Sssssss, Universal, 1973), una producción de Richard D. Zanuck
(1934-2012) y David Brown (1916-2010), que dos años más tarde producirían el
excelente Tiburón
(Jaws, 1975) de Steven Spielberg (1946). De la dirección de esta
película tan estimable se encargó Bernard L. Kowalski (1929-2007), conocido por
los aficionados por haber dirigido algunos de los capítulos de Colombo
(Columbo, 1968-2003), o el
largometraje Krakatoa, al este de Java
(Krakatoa, East of Java, 1969).
Escrita por
Hal Dresner (1937), en torno a un relato del especialista en maquillaje -también
en esta película- Daniel Striepeke (1930-2019), Silbido de muerte nos muestra en toda su esplendidez a un médico
loco, de los de remate. Es decir, de los que justifica su actividad ilegal y
siniestra tanto por vía de la religión como de la ciencia, y que tanto han hecho
por la dignificación del género de terror y el fantastique. Dresner, a su vez productor de la película, es el
responsable del guión de Licencia para
matar (The Eiger Sanction, Clint Eastwood, 1975). Como nota más que anecdótica, por
medio de un rótulo inicial se insiste en que las serpientes que aparecen en
escena están vivitas y coleando. O
sea, que son espantosamente reales. Y en efecto, se comprueba que así es. Basta
con observar el estupendo y (des)medido trato de los actores con los reptiles.
En efecto, el doctor Carl Stoner (Strother Martin), pertenece al tipo de los iluminados, en su doble vertiente, vuelvo a repetir: por los dogmas científicos y los religiosos. Ambas creencias estrictamente personales, pero de consecuencias grupales. Claro que, en comparación con el retrato que el realizador hace de un colega científico, el presidente de la junta Ken Daniels (Richard B. Schull), uno de esos típicos chupópteros académicos, casi compadecemos a Stoner.
Carl, que
vive apartado en el campo y experimenta en su propia vivienda, pretende que
Daniels le confíe a uno de sus estudiantes para sus experimentos. Se supone que
como ayudante, claro está, y no como sujeto de la experimentación. La “china”
le ha caído a David Blake (Dirk Benedict).
La
especialidad de Stoner es la herpetología, y aunque se dedique a los ofidios,
“agallas” no le faltan, como demuestra su exhibición ante diversos turistas en el
patio de su propia casa, extrayendo el veneno de una cobra. Además, Carl posee
un apoyo laboral y emocional importante en su hija Kristina (Heather
Menzies-Urich). En su trato con las serpientes, y con la excusa de la
inmunización, Stoner aplica al sujeto paciente una inyección que, según él, es
un gran paso para la humanidad. Lo curioso del entramado es que dicho paciente
queda sometido a un proceso evolutivo que, en puridad, es involutivo, merced a
los efectos, no digitales, sino manufacturados, esto es, de toda la vida, por parte de los especialistas John Chambers
(1922-2001) y Nick Marcellino (1919-1999). Ambos veteranos procuran una
terrorífica efectividad y desasosiego (al contrario de lo que sucede en la
película que veremos a continuación). A cargo de la música, por cierto, estuvo
uno de esos compositores cinematográficos más que respetables, pero no tenidos
demasiado en cuenta a la hora de reeditar sus trabajos por las distintas
compañías dedicadas al mundo de la banda sonora. La totalidad de títulos suyos disponibles
en este momento se pueden contar con los dedos de una mano. Me refiero al
espléndido Patrick Williams (1939-2018).
Con la mosca detrás de la oreja
está el jefe de la policía, el sheriff
Dale Harbison (Jack Ging), y su ayudante, Morgan Bock, pronunciado como Bach (Ted
Grossman). En un apunte irónico, Stoner le pregunta al agente si su apellido tiene
que ver con el músico, pero este no sabe de qué le está hablando. Las sospechas
se acrecientan tras la muerte “en extrañas circunstancias” de un estudiante de
la universidad de la población, Steve Randall (Reb Brown). Al margen de la
chifladura del protagonista, el director tiene el acierto de incidir en su
particular sensibilidad. Por ejemplo, nos lo muestra leyendo a Walt Whitman (1819-1892), con lo que, además de
científico, se remarca que estamos ante una persona culta. Excelente es, así
mismo, la idea de la feria donde se siguen exhibiendo tristes “fenómenos” (freaks)
reales, bastante espeluznantes. Lo que, además, emparenta Silbido de muerte con otras propuestas clásicas extraordinarias
como La isla del doctor Moureau (The Island of Doctor Moureau, 1896) de H. G. Wells (1866-1946), La metamorfosis (Die
verwandlung, 1915) de Franz Kafka
(1883-1924), o La mosca (The Fly, 1957) de George Langelaan (1908-1972), y sus respetivas
adaptaciones. O esos documentales en los que un naturalista o aventurero
convive con los animales y que podemos contemplar en alguna plataforma o en Youtube.
Ahora
pasamos a nuestro siguiente título. En la estela de producciones para
televisión como el revival Alfred
Hitchcock presenta en los 80 (The New
Alfred Hitchcock Presents, VVAA, 1985-1989), Cuentos asombrosos (Amazing
Stories, 1985-1987), y otras películas por episodios como En los límites de
la realidad (The Twilight Zone,
John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller, 1983), que retoma lo expuesto en la
década anterior por la productora Amicus. Por no retrotraernos a piezas tan
espléndidas como Almorir la noche (Dead of Night,
Alberto Cavalcanti, Robert Hamer, Charles Crichton y Basil Dearden, 1945). En
cualquier caso, hay que retroceder -o avanzar, según se mire- a una época sin
móviles.
En efecto, compuesta por capítulos está la simpática Pesadillas (Nightmares, Universal, 1983), puesta en escena de forma tan eficiente como anodina por Joseph Sargent (1925-2014), responsable de uno de los mejores policiacos de los setenta, Pelham 1, 2, 3 (The Taking of Pelham One, Two, Three, 1974), y abocado a la televisión, en el sentido más noble del término, en sus inicios y al final de su carrera. Lo que le proporcionó una indudable capacidad para contar historias en dicho ámbito y ampliar de forma considerable su currículum. Junto a largometrajes como Colossus: el proyecto prohibido (Colossus, the Forbin Project, 1970), La noche que aterrorizó América (The Night That Panicked America, 1975), MacArthur, el general rebelde (MacArthur, 1977), La chica de oro (Goldengirl, 1979), El niño del mañana (Tomorrow’s Child, 1982), El terrible Joe Moran (Terrible Joe Moran, 1984) o La historia de Karen Carpenter (The Karen Carpenter Story, 1989), sobresalen algún capítulo de Bonanza (íd., 1959-1973), El fugitivo (The Fugitive, 1963-1967), Daniel Boone (íd., 1964-1970), Los invasores (The Invaders, 1967-1968), varios de Lassie (íd., 1954-1974), El agente de CIPOL (The Man from UNCLE; 1964-1968), y el episodio Las maniobras de la corbomita (The Corbomite Maneuver, 1966), de la seminal Star Trek, la conquista del espacio (Star Trek, 1966-1969).
El primer y
el segundo episodio de Pesadillas fue
escrito por Christopher Crowe (1948), también productor de la película, y el
tercero y cuarto por Jeffrey Bloom (1945).
Terror en Topanga (Terror in Topanga) es el título del primer relato. El nombre responde a una localidad californiana en la ciudad de Los Ángeles (EEUU). Un lugar aislado lindante con un extenso parque, tan solo comunicado, por tierra, por una serpenteante carretera. Las casas salpicadas por la zona no tienen más vías de acceso que esta.
La historia
no es nada del otro jueves, parte de
una idea convencional (que incluso John Carpenter
[1948] retomaría en su posterior Bolsa de
cadáveres [Body Bags, Showtime,
1993]). Un perturbado ha escapado, no del Palacio de Congresos, sino de un
centro para enfermos mentales (sí, ya sé que las similitudes son obvias). Pero la
resolución sí es algo más novedosa. El juego con las (falsas) apariencias de
las situaciones, es simple, pero sorprendente y eficaz.
Se da la
circunstancia de que la protagonista de este trance, Lisa (Cristina Raines), es
adicta al tabaco. Así es descrita por
su marido Philip (Joe Lambie). La necesidad de ir a comprar un paquete de
cigarrillos es la excusa para su encuentro, totalmente fortuito, con la maldad.
La angustia que acompaña las acciones más cotidianas está bien expuesta (la
visita a una tienda de ultramarinos y la falta de gasolina).
Hay un guiño muy de la época, que establece lazos emocionales entre el cine ya considerado clásico y las nuevas propuestas formuladas en los ochenta. Me refiero a la emisión televisiva de algún título referencial; en este caso, El doctor Frankenstein (Frankenstein, 1931) de James Whale (1889-1957).
Otra adicción será el desencadenante del que considero el mejor capítulo de todo el conjunto, El obispo de Battle (The Bishop of Battle). Ambientación, los salones recreativos en plena era de “los marcianitos”. Uno a pie de calle, y otro en un centro comercial. Personalmente, recuerdo la llegada de los videojuegos a inicios de los años ochenta. Más propiamente, pues estos comenzaron a desarrollarse en la década de los setenta, me refiero al desembarco del ordenador personal en los hogares, y el querido magnetoscopio (el video doméstico), que ha desembocado en los actuales dispositivos audiovisuales.
Este es el
escenario para el adolescente J. J. (Emilio Estévez). Su máximo afán consiste
en alcanzar el treceavo nivel de un juego llamado “Pléyades”. Nivel que es tenido
por imaginario -un bulo, un reclamo- para muchos. Pero J. J. está seguro de que
existe. Lo anticipa un gráfico en forma de rostro, digamos que poco
tranquilizador. Sobre todo cuando tiene la osadía de comentar que eres muy bueno, terrícola, pero no lo suficiente.
Esto no molesta a J. J., lo incita aún más a seguir jugando.
El caso es
que J. J. acaba venciendo a la máquina sin público, a solas, lo que refuerza la
idea de que su pugna es tanto un reto como una obsesión estrictamente personal.
La interacción con lo imaginario se ve fatalmente alterada, provocando una
virtualidad en el plano de lo real (los gráficos salen de la pantalla), con lo
que realidad y fantasía se (con)funden. El mejor amigo de J. J., Zoch (Billy
Jacoby), asistirá atónito a la resolución de esta ruptura con la materialidad.
Lo que se
deriva de esta adicción a “las pantallitas” es algo que sigue en plena
vigencia. Puede que con más fuerza.
En La bendición (The Benediction), el tercero de los relatos, el estupendo característico Lance Henriksen (1940) interpreta al sacerdote católico Frank. En plena crisis de fe. Aunque el trayecto físico que emprende (co)incidirá de manera drástica con el espiritual: un encontronazo en una polvorienta carretera que recuerda mucho -de hecho es una relectura, por ser fino-, de El diablo sobre ruedas (Duel, Steven Spielberg, 1971). Es decir, el acoso de un conductor sin identificar. Esta crisis se fundamenta en que el concepto del bien y del mal es una falacia. No se trata de determinismo, pues Frank piensa que todo está regido por la anarquía. La prueba a la que va a estar sometido, le va a hacer recapacitar a la fuerza, y nos es contada con algunos insertos en flashback.
El más
insatisfactorio es el último de los capítulos. Visual y narrativamente. No
porque la historia sea mala, sino porque su resolución visual, a base de
imágenes superpuestas de baja calidad, deja mucho que desear (incluso en 1983).
Se trata de La noche de la rata (Night of the Rat), que se implica con el
miedo a lo monstruoso-animal. Más gracia tenía, en este sentido, Fieras radiactivas (Deadly Eyes, Robert Clouse, 1982). Steven (Richard Masur) y Claire
(Veronica Cartwright) componen un clásico matrimonio con problemas y niña
interpuesta, Brooke (Bridgette Andersen). El entorno de la casa es lo mejor. En
lo bueno y en lo malo, puesto que, para mí, lo verdaderamente aterrador es ese
inframundo que algunas viviendas norteamericanas tienen por basamento o sótano.
Quedémonos con la profesional labor de los actores principales, en especial, Veronica
Cartwright (1949), enfrentada de nuevo a un bicho de lo más desconcertante y a
la búsqueda de un gato, y con la constatación del monstruo al final del relato,
cuyo gruñido es capaz de provocar un auténtico fenómeno de poltergeist. Lástima que, como decía, la plasmación visual del
engendro resulte tan pobre. Lo mismo para la música de Craig Safan (1948);
previsible, no es de sus mejores empeños.
Curiosamente, ninguna de estas pesadillas acontece en el plano del sueño, sino en el de la vida real. Por otra parte, característica de la época es la excelente composición del cartel de la película. Salvo honrosas excepciones, otro arte que se ha venido abajo (como el de los trailers o avances de la película, provocativos y estimulantes en aquella época, a veces, por medio de una sola imagen).
Escrito por Javier Comino Aguilera









.jpg)