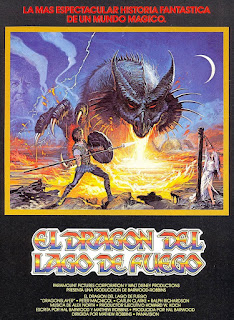Puente entre la Ilustración y el Romanticismo, los Himnos a la noche (Hymnen au die nacht, 1800) y la novela inconclusa Enrique de Ofterdingen (Íd., 1800), suponen el hermanamiento entre ambas tendencias y el mejor prolegómeno de la segunda de las corrientes. Y recalquemos la palabra puente, pues aún hoy hay quien se posiciona en el extremo de ambas posturas creativas, y entiende estos polos como irreconciliables, parece que huyendo del natural equilibrio que el arte reclama. Verbigracia. Pese al aprecio que le tengo a la figura del filósofo e historiador letón Isaiah Berlin (1909-1997), no estoy de acuerdo con algunos de sus planteamientos esgrimidos en el volumen -póstumo- Las raíces del romanticismo (The Roots of Romanticism; Taurus, 2015). Y no es el único, últimamente. Los ataques al romanticismo como germen del mal contemporáneo de los nacionalismos -acaso si habláramos de nacionalidades nos entenderíamos mejor-, vistos como los actuales secesionismos y totalitarismos, son la reducción personalista, por parte de algunos ideólogos exclusivos de este movimiento artístico, del espíritu primordial que los animaba (como si el afán de mando no constituyera en el ser humano una constante allende los valores artísticos predominantes).
En descargo de Berlin hemos de admitir que el libro es la transcripción no vuelta a revisar por el autor, de un ciclo de conferencias datadas de mediados de los años sesenta. Aunque se venda como una edición revisada, esto no se aplica al ponente, como se deja bien claro en los prolegómenos.
La culpa probablemente no la tenga el, por otra parte, magnífico Isaiah Berlin, sino quienes se empecinan en editar todo lo editable de escritores y otros artistas sin contar con el visto bueno de los mismos (cartas de índole privado, conferencias no reexaminadas, trabajos de juventud desechados, etc.). No digo que no puedan tener algún valor, sino que no están debidamente rematados por su autor, que tal vez pudo cambiar de opinión o quisiera matizar el contenido con el transcurrir del tiempo y la experiencia. Raro es el que no siente esta necesidad.
Valga esta introducción para adentrarnos en una ejemplar y auténtica raíz del incipiente romanticismo, la corriente que aligera el peso excesivo de la encumbrada razón y descarga sus emociones con frenesí más o menos contenido, según los casos (puesto que no existe un solo romanticismo, por mucho que se esgriman unos estatutos generales, sino muchas individualidades o formas de abordar el mismo).
Himnos a la noche, de Friedrich von Hardenberg, que tomó el sobrenombre de Novalis (1772-1801), murió con tan solo veintiocho años, pero su aportación forma parte de la historia literaria por haber sabido anticipar el espíritu que trasciende los sentidos, encarnado en la figura del poeta por antonomasia, sin semblanzas descabelladas de lo religioso ni coartadas espiritualistas colectivas. Un idealismo, en el caso de Novalis, no contradictorio con la exégesis cristiana, la disciplina liberal divulgada sabiamente por Berlin, y mucho menos con la parte sustancialmente trascendente del ser humano, según cada necesidad o visión del mundo (o mundos).
Siendo aún muy joven, y por prescripción paterna, Freidrich aborda y culmina con desgana los estudios de derecho. Al tiempo que inicia una relación con la joven Sophie von Kühn (1782-1797), así mismo, muerta a una temprana edad. Sobrevendría un segundo compromiso, menos apasionado, con Julie von Charpentier (-), siendo finalmente nombrado director de las salinas de Weissenfels, el mismo cargo que ostentaba su padre. Asuntos netamente terrenales que, pese a todo, no le privan de la elevación y reunificación de su vida y obra -su persona- más allá de la muerte.
La edición y traducción de Eustaquio Barjan (-) para Cátedra, Letras Universales (1992-2008) es muy recomendable y asequible. El mismo Barjan se hace eco en su lúcida introducción de la identidad espiritual de este autor. Romántico e ilustrado, espiritualista y cientifísta (Introducción). Todo un compendio de “lo mejor de cada casa”, que no renuncia a construir su propio sistema. Loable y arriesgado empeño en las distintas épocas donde se ha propugnado, por facilón y vacilón, el pensamiento único.
 |
| The Good Shepherd, de Henry Ossawa Tanner |
Para Novalis, el poeta es un vidente, aunque en un sentido menos traumático que en Rimbaud (1854-1891), con quien comparte dicha percepción. Es decir, sin necesidad de trastornar los sentidos, sino “simplemente” abriendo los mecanismos intrínsecos de la aprehensión, alimentando la parte del arquetipo del mago, el ermitaño y el sumo sacerdote, en la simbología del Tarot; algo que fluye de forma natural para quien se ve capacitado a la hora de advertir, no lo que no está al alcance de todos, sino lo que no todo el mundo es capaz de interpretar. Una prerrogativa kármica especial.
En su arrojo admirable, Friedrich, ya convertido en Novalis, pretende derribar las fronteras que separan las ciencias de las artes. Labor que debemos ejecutar de frente, ante las incomprensiones y comentarios despreciativos de los no iniciados o repudiadores racionalistas. Un posicionamiento cartesianamente definido, que en esto, el romanticismo, aun dependiendo de sus encarnaduras, es siempre combativo (por eso chocan las descargas frontales de algunos liberales a un movimiento de incipiente intensidad liberal: no económica, sino ontológica -no tengo en mente a Berlin, en este caso-).
La redacción de los Himnos a la noche abarca el periodo de 1797 a 1799. Se trata de todo un alegato anti ilustrado (Íd.), o por mejor decir, para ser más ecuánimes, de los excesos cometidos en su nombre (en España menos que en la siempre mejor vendida Francia, por cierto), en franca rebeldía con los parámetros intelectuales y exclusivistas ofrendados a la diosa razón.
Novalis articula tunc et nunc su corpus de pensamiento experimentado -no solo teórico- por medio de una cuidada e iniciática -por descontado- prosa poética, con algunos pasajes en verso. El primer canto constituye la alabanza de la luz y de los astros que mueven y ponen en funcionamiento la esencia humana en relación con la divina o cósmica. De la noche proviene la sabiduría, pues es el apartado del “día” más propicio a la soledad, bien entendida y reflexiva. Anhelada. El segundo canto propone la reivindicación del “sol de la noche”, nuestro yo más recóndito e igualmente vital, como parte de la cualidad personal en el vasto universo, y pieza marcadamente individual de un organigrama más amplio. Cardinal, fijo y mutable, Novalis se nos muestra fiel a Sophia, que como recordamos, es un apelativo que hace referencia a la sabiduría; y por supuesto, a la noche. Prosiguiendo con la simbología del Tarot, incorpora la figura del “loco”, aquel que se aventura a dar un gran paso en su existir.
El canto tercero y más importante no es preparatorio en cuanto a la hipótesis, sino el centro medular de la praxis de esta composición. Se refiere a la tumba de la amada (Sophie), sustrato mortuorio para otro tipo de vida. De ahí el rechazo de los materialistas, no ya hacia un modo de confesión religiosa, sino de la actual física teórica de la materia. Por consiguiente, un tránsito no aceptado o comprendido por algunos, aspecto del que se percata el autor. Sin embargo, el cielo se nos hace más visible, o somos más conscientes de él, en plena oscuridad; a la “luz” que proporciona la noche (lección bien aprendida por Gustav Jung [1875-1961]).
El canto cuarto es una síntesis de lo expuesto, y de esa dicotomía que no es tal, entre lo nocturno y lo diurno. La exposición de su hermanamiento. El quinto se refiere al paso iniciático de la esfera terrestre a la celeste, incluida la antigua Grecia y la figura de Jesús, que desemboca en una resurrección de carácter universal.
El sexto y último canto es una recapitulación amorosa y poética, en la que Dios se encuentra con Sophie. La plasmación de esa otra vida.
El volumen se completa con la novela inacabada Enrique de Ofterdingen. Su incorporación al anterior texto no es un mero relleno, ya que resulta en sintonía con todo lo expuesto anteriormente, y un avance más en la constatación teórica y práctica de Novalis. En esta obra, expresa el autor su concepción filosófica y religiosa del cosmos, por medio de la evolución espiritual de un muchacho con vocación para la poesía; claramente inspirado en el Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1796) de Goethe (1749-1832) y los Bildungsroman (novelas de aprendizaje; lo que es decir, el relato de una evolución espiritual).
En un entorno de mercaderes y eremitas, Enrique de Ofterdingen propone un recorrido tan físico como simbólico, que encuentra parangones, en mi opinión, con el Persiles (1616) de Miguel de Cervantes (1547-1616). Cada episodio es un paso adelante, aún con dificultades, como es de esperar, y en cada uno de ellos, el joven protagonista-alter ego siente que se abre ante él un mundo nuevo; el “loco” avanza. Una peregrinación de lo cotidiano a lo sublime, alumbrada por distintos focos, con la poesía como más eficaz instrumento para alcanzar dicha meta. Y el propósito de sobreponerse a las adversidades. El arduo camino lo es por buscar el suyo propio, estando la narrativa al servicio de la reproducción de la madurez y estado de ánimo del joven Enrique, del que no se nos facilita, con toda la intención, una descripción física concreta. Esta es su coherencia argumental, como pone en evidencia el cuento simbólico que el personaje del poeta Klingsohr dirige a Enrique y su prometida Matilde (Persiles y Sigismunda). El antagonismo alegórico entre la luz y la sombra nos remite nuevamente a Jung.
 |
| The Pride of Dijon, de William John Hennessy |
Todo resulta alborozadamente simbólico en la novela, con su clave de acceso referencial y mitológica correspondiente. Personificaciones, fuerzas o campos magnéticos, utensilios forjados (una espada), visiones y plantas mágicas. Reinos de aspecto alegórico que representan formas de la realidad, solo que de una realidad que de ordinario nos es vedada a los sentidos. Para acceder a su fisonomía y significado, debemos ensanchar nuestras vías mentales de percepción. Por eso mismo, los astros no son meros cuerpos inermes sino esferas intermedias que, precisamente, median de forma simbólica entre la materia y el espíritu (Íd.). La unificación total a la que tiende toda creación que ha alcanzado la plenitud. Por eso, para el evolucionado Novalis, el sueño se equipara a la realidad, en el sentido de erigirse esta última en promesa de algo. Enrique atraviesa oriente desde Grecia y llega hasta la corte del emperador Federico II (1712-1786); hace el recorrido inverso, físicamente hablando, de Persiles y Sigismunda, de occidente a oriente, pero la intencionalidad es la misma. Luego sufre una transmigración por los distintos reinos de la naturaleza. Prosigue su propio camino espiritual.
La segunda parte de la novela, que como recuerdo quedó inconclusa, comienza con el poema, del propio autor, denominado Astralis. En perfecta connivencia con la dimensión lingüística de la Cábala (Íd.). En él se expone el futuro de Enrique (de nuevo las mancias) como “sacerdote de la poesía”, profetizado en el relato de los mercaderes que lo acompañan durante su viaje. Es la negación explícita de la linealidad del tiempo, de la visión anquilosada por los sentidos físicos.
Lo que me lleva a formular otra pregunta: ¿hasta qué punto se ha de considerar anti ilustrado un argumento o proceder narrativo, por el simple hecho de presentarse elementos no tenidos por racionales? En puridad, lo son para el entendido. ¡También en el siglo XVIII habría trascendentalistas! Son las consecuencias, me respondo, de reducir historia, movimientos literarios y hasta personas, a argumentos conceptuales unívocos y unitarios. Frente a ellos, Enrique-Novalis canta a las condiciones que se han de desarrollar por medio de la soledad y el silencio (Íd.), de la búsqueda interior. Al tiempo que propugna la síntesis entre monarquía y república (Íd.). No es un anti ilustrado, sino un ilustrado en la más amplia extensión del término, de miras amplias. La belleza es, para el que emprende el camino, la revelación de la sustancia por la forma. En este sentido, insisto en el buen estudio introductorio de la citada edición -lo que no siempre ocurre-, que se toma la molestia de ir más allá del aspecto estético, para arañar la esfera espiritual a la que se adscribe, por naturaleza propia, Novalis. Al fin y al cabo, como ya hemos advertido, ambos aspectos no tienen por qué ir separados.
Mi espíritu, libre de ataduras, nacido de nuevo, flotaba. Siento una inmutable confianza en el Cielo de la noche, y en la luz de este cielo (la amada y lo amado) (Canto III).
En efecto, es Enrique quien recoge el testigo espiritual, en este juego literario de la alteridad. El personaje comienza por tener un sueño, en un magnífico comienzo de trazos modernistas, y lo comenta con su padre. Este tuvo una inspiración parecida a la de su hijo, antes de casarse, pero ambos poseen talantes distintos (las interpretaciones de tales sueños son completamente diferentes), por lo que el viaje no se inició en el progenitor (parte I, capítulo I), el recorrido quedó inconcluso.
De este modo, Enrique reivindica el camino de la contemplación consciente por medio del movimiento (I: II). Antes de partir con su madre de viaje a Suabia (sic) (Austria), su tierra natal, se anuncia el poder mágico de la poesía.
A continuación, sigue un cuento al estilo de los de Washington Irving (1783-1859), en el que la hija de un rey de la Atlántida, nada menos, se enamora, y viceversa, de un apuesto muchacho que vive en las inmediaciones con su anciano padre. De nuevo, la ensoñación como vía de acceso a la auténtica -por más completa- realidad (I: III). Más adelante, esto se hará factible para Enrique, al encontrarse con Zulima, una muchacha oriental que cuida de una niña pequeña (I: IV).
Pero el viaje continúa, incluido el encuentro con un anciano ermitaño. Solo después del trato con semejantes puede el hombre alcanzar una cierta independencia (I: V).
Novalis emplea parlamentos largos pero esencializados. En una de las más bellas imágenes y momentos, el animoso e interesado Enrique se descubre a sí mismo en las ilustraciones de uno de los libros del eremita (I: V).
La comitiva llega a Ausburgo (sic), a la mansión del viejo Schmaning, abuelo de Enrique. Allí conocen a Klingsohr, el poeta, y a su hija Matilde (I: VI).
Hasta qué punto se trataba de una joven y madura personalidad brillante la de Novalis, lo hallamos en pasajes tan sublimes como el que da inicio al capítulo sexto, donde desgrana las ventajas y sensibilidad del conocimiento espiritual, del elemento agua, con los que se han de complementar los restantes. El hombre que ha nacido para los negocios y para la vida activa aprende demasiado tarde a contemplar las cosas por sí mismo y a darles vida. Vida que es acción e introspección. La una no se puede dar sin la otra. Del mismo modo que no es superstición corresponderse con el destino, escrito por uno (por ejemplo, a través de los versos), o por quien corresponda, en cósmica instancia. Gracias a eso, Enrique regresa y entona su primer poema, tras su encuentro con el médico Silvestre, que le muestra los misterios de la “flor azul” (la poesía), y cuyo padre, se dice que fue un consumado astrólogo (II: I). El joven poeta observa cómo no faltan aquellos que carecen de la atención y la calma necesarias -el interés- para observar primero de un modo adecuado el cambio de las cosas y su composición, y luego reflexionar sobre lo que han visto (Íd.). El universo se descompone en infinitos mundos. Al fin y al cabo, destino y alma no son más que dos modos de llamar a una misma noción (Íd.).
Y un axioma más. Toda cultura ha de conducir a la libertad (Íd.). Por eso se le presentan tantos enemigos. El arte y la historia me han enseñado a conocer la naturaleza (Íd.).
Completa la obra un epílogo de Ludwig Tieck (1773-1853), amigo íntimo de Novalis, que incide en su clarificadora unión entre lo habitual y lo extraordinario, en una creación volitiva y perspicaz (trágicamente sesgada), donde lo visible se abraza con lo invisible. En el hecho de que de la muerte surge la vida, y no solo literaria.
Romántico e ilustrado, lo que al final vence en Novalis es su espiritualismo, el así llamado idealismo mágico que pone de manifiesto la relación del ser humano con el cosmos. La constatada elucubración de que el universo está en nosotros, que forma parte de nosotros mismos, y nosotros de este. La magia es el arte de actuar sobre las cosas, a voluntad del mago, nos recuerda el poeta (Introducción). Victoria del espíritu sobre la inercia.
Este microcosmos entrelazado al macrocosmos, no es más que la puesta en imágenes del antiguo adagio hermético de que lo que es arriba es abajo, del que ya he hablado en otras ocasiones. El yo incide en un conjunto mucho más amplio, apenas cognoscible -salvo, tal vez, a través de las mancias y la poesía, puerta de acceso y sutileza innata-, sin dejar por ello de desvelarse como un proceder disciplinado, asignado –que no sometido- a la razón de la Totalidad. Una unidad que se inserta en otra unidad, cuyo ascetismo no niega su posibilidad de realidad. Alarde de un existencialismo positivo que germinó en el intuitivo y aventajado médium lírico que fue Novalis. Fuese y sí hubo.