Dos niveles
de realidad. El que nos propone la ficción, y el que consideramos el mundo
real, nuestra vida cotidiana. Pero la ficción también puede ramificarse.
Recientemente comentaba en este blog el carácter de una película cuyo tema era
la filmación de una película. Es el ejemplo de que la ficción se expande,
pudiendo contemplarse a sí misma, y justo es eso lo que hacen la amistosa y
sorprendente El fin de Sheila (The Last of Sheila, Warner
Bros., 1973), del destacable Herbert Ross (1927-2001), realizador estadounidense que
pienso que ha ido creciendo con el tiempo, y la soberbia Matar o no matar, este es el problema (Theatre of Blood, United Artist,
1973), del británico Douglas Hickox (1929-1988), a su vez, director de contadas
pero muy medidas piezas de orfebrería fílmica, que en la década de los ochenta
pasó al ámbito televisivo y del video doméstico, con adaptaciones de distinto
cariz, pero siempre competentes, de las que entresaco la talentosa Entertaining Mr. Sloane (Warner-Pathé,
1970), la seca La celada (Sitting Target, Metro-Goldwyn-Mayer,
1972), el ameno western policiaco Brannigan (íd., United Artist,
1975), la entretenida y espectacular El
asalto de los hombres pájaro (Sky
Riders, Fox, 1976),
una hábil versión de El perro de los Baskerville (The Hound of the Baskervilles, Mapleton
Films, 1983), y Vértigo mortal (Blackout,
HBO, 1985), thriller que me gustó bastante y que conviene reivindicar. Por
cierto, que su esposa fue la gran montadora Anne Coates (1925-2018), ganadora
del OSCAR por
Lawrence de Arabia (Lawrence of Arabia,
David Lean, 1962).
Ambos
títulos, tomando como basamento el género de la novela policiaca, y aplicando
una de sus normas más definidoras, trascienden dicho género.
La actriz Sheila
Green (Yvonne Romaine) se marcha de su propia fiesta muy ofuscada. Desconocemos
la causa, porque las causas, en plural, son la enigmática baza con la que juega
el perspicaz guión de El fin de Sheila,
entre la deferencia a la tradicional novela de misterio, y la irónica reflexión
que sabe medir los aspectos más paródicos, esto es, sin caer en el mero
esperpento o denigración, más al estilo de lo que se ofrecía en la excelente Un cadáver a los postres (Murder by Death,
Robert Moore, 1976).
En su huida
precipitada, con lo puesto, la desatornillada Sheila es atropellada en los
aledaños del lujoso chalé del productor cinematográfico Clinton (James Coburn, apto
para la comedia y el drama) ¿Quién es el responsable?
A mí, el
personaje de Clinton me resulta un remedo del abellacado Jonathan interpretado
por Kirk Douglas (1916-2020) en Cautivos del mal (The Bad and the Beautiful, Vincente Minelli, 1951). Es un productor tan temido –incluso detestado-, como
solicitado y entendido en su materia. Posee un yate al que, precisamente, ha
puesto el nombre de Sheila. La idea es la siguiente. Reunir a los sospechosos
asistentes a aquella fiesta, por el procedimiento de enviar misivas a cada uno
de ellos, tomando el referido barco como centro de operaciones, y en nombre de
unas lúdicas vacaciones, jugar el peligroso juego de “sé lo que hicisteis”, por
si acaso suena la flauta. En similar estela a los Diez negritos (Ten Little Niggers / And Then
There Were None, 1939), de Agatha Christie
(1890-1976). Los invitados de Clinton al yate son el guionista Tom (Richard Benjamín,
futuro realizador de películas), su esposa y ayudante Lee (Joan Hackett), la
directora de casting y ex actriz
Christine (Dyan Cannon), el director Philip (James Mason, espléndido como
siempre), la actriz en alza Alice (Rachel Welch), y su atractivo acompañante
Anthony (Ian McShane), más la tripulación del barco.
Ya estamos
todos peripuestos, y la primera singularidad que conviene señalar, en honor a
esa exótica ironía que adereza la ficción y ficcionaliza la realidad, es que el
guión fue escrito por el de por sí intrigante Anthony Perkins (1932-1992), y el
creador de musicales Stephen Sondheim (1930-2021).
Al igual
que le sucediera con el tiempo a aquel Jonathan en la citada película de
Minnelli (1903-1986), a Clinton se le considera tan indispensable y apreciado
por la taquilla y sus colegas, como excéntrico (que diría un inglés). Con Clinton hay que ganar puntos, hacer
méritos, declara Tom. La puesta en escena también lo es a veces:
excéntrica, pero en el sentido más estimulante del término, sin perder nunca la
compostura y el respeto hacia el punto de vista del espectador. Atardeceres y
contraluces, en un llamativo trabajo fotográfico del, así mismo, misterioso -no
podía ser de otro modo-, Gerry Turpin (1925-1987). Misterioso por su escasa
pero peculiarísima filmografía, de vertiente guadianesca. Las curiosidades no acaban aquí. Del vestuario se
ocupó, y muy bien, el futuro realizador Joel Schumacher (1939-2020).
Los
distintos caracteres están bien dibujados. El espectador se siente como un
invitado más, de esos que asisten a una reunión sin conocer apenas a nadie, y que
por gestos y comentarios ha de entresacar las distintas idiosincrasias de
quienes le rodean. Por otro lado, todos tenemos un pasado. Unos más decoroso de
otro. En palabras de Alice, todos sabemos
secretos de los demás, pero no sabemos las mismas cosas. Este será el
mecanismo que Clinton ponga en funcionamiento al dar inicio a la elaborada
diversión. La primera de cuyas pruebas es dar con la cerradura que abre la llave
18K, una para cada uno, con objeto de tratar
de averiguar la identidad de un cleptómano entre los presentes. Lo que Clinton
pretende, con la excusa del entretenimiento, es ir desenmascarando a cada uno
de sus invitados, al que atribuye un secreto, que en principio no ha de ser
real, para así desembocar en la identidad del presunto asesino de la pobre
Sheila.
Estas
atribuciones, presuntamente inventadas, son la identificación en el grupo de un
homosexual oculto (aceptado de tapadillo por lo habitual en el mundo del
espectáculo, en todas sus facetas, pero en según qué círculos, incluso hoy en
día, condición que puede esgrimirse para perjudicar una carrera o hacer burla),
un delator, un ex presidiario, un aspirante a corruptor de menores, por decirlo
así, y finalmente, el asesino (Hit and
Run Killer).
A estas
alturas, Lee se pregunta si ¿de veras es
un juego?
Herbert
Ross maneja con eficacia recursos como la cámara subjetiva, que suple los ojos
del criminal, a la hora de provocar un incidente con la hélice del yate, por
ejemplo. La muerte de uno de los protagonistas, casi al modo sorpresivo de Psicosis
(Psycho, Alfred Hitchcock, 1960), lo que tiene su gracia, viniendo el guión de quien
viene, lleva a los demás intervinientes a tratar de aclarar sus ideas en el
salón del barco. Es decir, desde el interior físico de Sheila se trata de desentrañar
el interior psíquico de la fallecida, en lo que es una segunda parte narrativa
bien diferenciada, pero complementaria de la primera.
También resulta
grato el uso de escenarios exteriores, como una ciudad costera en la que
sobreviene la noche, y un monasterio abandonado, con una fantasmagórica
torre-atalaya adosada. Estando el juego en pleno apogeo, los protagonistas
quedan tan varados como los personajes de Asesinato en el Expreso de Oriente (Murder on the Orient Express, Agatha
Christie, 1934). En lugar de por la nieve, por el mar. La consecuente explicación
enrevesada nos remite una vez más a la posterior Un cadáver a los postres. Por algo, títulos como El fin de Sheila, junto a los citados,
se nutren de la tesis tan aparentemente sencilla, a la par de deleitable, de que
las apariencias engañan. O formulado de forma más genérica, es decir, relativa
al género policiaco que nos ocupa, que las evidencias engañan. Pocas tesituras
argumentales proporcionan tanto dinamismo. Recordemos que la máscara ya era
condición sine qua non en el teatro
de los clásicos. De todo ello hallamos cauce disfrutable en El fin de Sheila, haciéndose extensivo a
la siguiente película, Matar o no matar,
este es el problema. Escrita por Anthony Greville-Bell (1920-2008), en
torno a una idea de John Kohn (1925-2002) y Stanley Mann (1928-2016),
responsable de la magnífica El
coleccionista (The Collector, William Wyler, 1965), la entretenida Meteoro
(Meteor, Ronald Neame, 1979), la serpenteante
El ojo de la aguja (Eye of the Needle, Richard Marquand, 1981), o la menos apreciada, pero muy
interesante, Tai-Pan (íd., Daryl Duke, 1986).
Pieza
maestra del humor negro, el título español de Theatre of Blood supera con creces el original. La esposa (Renée
Asherson) de George Maxwell (Michael Hordern), advierte a su marido, presidente
de la Restauración Urbana y crítico teatral, acerca de una premonición que acaba
de tener esa misma noche. Una pesadilla donde George lo iba a pasar regular. Pero su marido acude a sus
quehaceres ordinarios sin advertir que va a caer en una punzante trampa; que se
va a convertir en la primera víctima de una de esas realidades que superan la
ficción, causando grandes estragos en quienes las interpretan. El referente de
lo expuesto hasta este momento es, por descontado, la obra Julio César (Iulius Caesar,
c. 1599), de William Shakespeare (1564-1616),
auténtico caldo de cultivo de esta matanza de Londres.
En efecto,
a George Maxwell le sobrarán razones para lamentar su apego al cumplimiento del
deber, pues nada podrá hacer para remediar su destino aciago, donde una turba
de admiradores le aguarda.
¿Quién ha
podido perpetrar tamaña puesta en escena? ¿Y a santo de qué demonios? El
inspector Boot (el competente Milo O’Shea), y su atónito ayudante Dogge (Eric Sykes),
pronto pondrán nombre a esa máscara de terror. Edward Lionheart (Vincent Price,
absolutamente genial), con ayuda de su benefactora hija, Edwina (Diana Rigg).
Personaje este último tan escindido como el del padre, pues puede aparentar tanto
una astuta cordialidad, como un enquistado desaire. Y por supuesto, abanderar
un nuevo concepto en lo que a las tradicionales representaciones de William
Shakespeare se refiere, proponiendo una novedosa y muy instructiva actitud ante
el enfrentamiento de una crítica adversa. Lionheart, apellido aguerrido e
histórico donde los haya, es bien recordado por un grupo de estos críticos
teatrales, siendo tildado de actor vigoroso
por el propio inspector Boot. Todos le dan por muerto, porque asistieron a su
precipitado mutis en la terraza de un edificio. Una muerte física, después de
haberse perpetrado la civil.
Así, su
reaparición es una notable resurrección,
en palabras del embobado Hector Snipe (Dennis Price), el siguiente crítico en
la lista de damnificados. La crítica es
otra cosa, esgrime Edward Lionheart en su descargo, no sin razón, antes de dar
rienda suelta a su particular representación de Troilo y Crésida (The Famous
Historie of Troylus and Cresseid, 1609). Todo está en la literatura. La
vida y la muerte se circunscriben a ella.
El crítico
más dinámico y de mejor voz cantante es Peregrine Devlin (Ian Hendry). Actúa en
representación de todos (los que van quedando), y ayuda al inspector a
desentrañar tan literario intríngulis. Pero Lionheart es escurridizo, lleva
años planeando su reaparición. Interpretaremos
Cimbelino (Cymbeline, 1611) como jamás ha sido interpretado hasta ahora.
Horacio Sproud (Arthur Lowe) lo comprueba, en pleno dormitorio, ante su esposa durmiente
(Joan Hickson, futura intérprete -y para mí la mejor- de Miss Marple).
La
metamorfosis que atañe a Lionheart también se traslada al hecho de que este
haya pasado de existir a través de los personajes shakesperianos que constituían
su vida de intérprete, y con toda seguridad la de fuera de las tablas, a
representarlos hasta sus últimas consecuencias. De ahí que, pasar de sentirse como
sus personajes, a actuar en todo como ellos, solo suponga un pequeño paso para
él (pero grande para la comunidad de críticos literarios).
De una
forma maquiavélicamente planificada, y no menos atrozmente ejecutada, Lionheart
da salida a su justo y desmelenado desquite. Cita a la que acuden,
respectivamente, Trevor Dickman (el estupendo característico Harry Andrews),
perdido irremisiblemente entre los versos de El mercader de Venecia (The
Merchant of Venice, 1600); Oliver Larding (Robert Coote), degustador de
vinos, aparte de articulista, que degustará una buena cuba, como el duque de
Clarence en Ricardo III
(The Life and Death of King Richard III,
c. 1592); Meredit Merridew (el insustituible Robert Morley), que hallará un
nuevo modo de disfrutar de sus pequeños caniches, en nutritiva paráfrasis de Tito Andrónico (Titus Andronicus, 1593), una de las obras más crueles de su autor:
como dice el inspector Boot, ¿qué crimen
emergerá de esta obra? La señorita Chloe Moon (Coral Browne), que no es menos
a la hora de admirar las artísticas manos de un improvisado peluquero, en
nombre de Enrique VI
(Henry VI, 1592), o Devlin, que se batirá en singular
combate con el brazo ejecutor de sus colegas, en simulación de una de las
escenas cumbres de Romeo y Julieta (Romeo and Juliet, 1597), donde la
excepcionalidad de las intenciones de Lionheart a través del diálogo, así como
sus buenas artes para el mal, quedan realzadas. La inoculación de los celos de Otelo (The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, 1604), será el arma devoradora
que acabe con la integridad del crítico Solomon Psalteri (un recobrado Jack
Hawkins, en breve papel), y su joven y solicitada esposa Maisie (Diana Dors).
Lo propio sucede a Devlin, a quien Lionheart dejó vivo tras su duelo, solo para
procurarse el placer de verlo pasarlas canutas en segunda y definitiva ocasión,
bajo los ropajes de El rey Lear (The Tragedy of King Lear, 1605).
Guionista y
realizador dejan bastante claro que Lionheart no es un actor de segunda, sino
un actor vilipendiado, injustamente tratado por los censores de la crítica. En
palabras advenedizas de Devlin, es un
actor que ha consagrado su carrera a interpretar a William Shakespeare,
únicamente. Como si eso fuera un demérito. Algo de lo que ha hecho el leitmotiv de sus exégesis. En efecto, dan
ganas de matarlos.
Al
escenario teatral se suman otros, de la ciudad de Londres, convertidos en
proscenio calderoniano del mundo. Un edificio abandonado, un elocuente teatro
en ruinas, una peluquería, el propio hogar… A ello se suma la fuerza interpretativa
de los encuentros de Edwina con Devlin.
El
divertimento no puede ser más resultón. Bien dirigido, editado, por Malcolm
Cooke (1929-2008), y fotografiado, por otra de esas figuras misteriosas que se
empeñan en poblar la ficha técnica de estas dos películas, Wolfgang Suschitzky
(1912-2016); además de soberbiamente interpretado por el conjunto de actantes. Algo
parecido se hizo con la figura de Edgar Allan Poe
(1809-1849) en El jardín de la tortura
(Torture Garden, Freddie Francis, 1967). El cine inglés ha sido alegre
y pródigo en las recreaciones siniestras o irónicas de su historia y pundonor.
Completa la
calidad de la película una excelente partitura de Michael J. Lewis (1939). Vibrante
y retentiva, en su particular estilo envolvente de corte clásico. Ya me he
lamentado alguna vez acerca de la dejadez de los actuales sellos discográficos
a la hora de editar la música de este gran compositor galés (Intrada, La La
Land, o nuestro Quartet, deberían tomar buena nota). Poseo gran cantidad de
partituras del autor, pero en ediciones no oficiales (con buen sonido, pero una
presentación paupérrima).
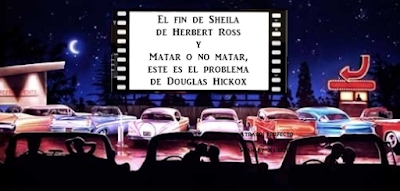

















0 comentarios :
Publicar un comentario
¡Hola! Si te gusta el tema del que estamos hablando en esta entrada, ¡no dudes en comentar! Estamos abiertos a que compartas tu opinión con nosotros :)
Recuerda ser respetuoso y no realizar spam. Lee nuestras políticas para más información.