Hay terrenos físicos o psicológicos en los que parece mejor no adentrarse, al menos, si se quiere salir con bien. El Hangar 18 es uno de ellos. Se halla situado en Texas (EEUU) y es un espacio asignado a la NASA, aunque gestionado por el personal de las Fuerzas Aéreas. En realidad, el enclave es un trasunto del complejo militar de Wright-Patterson, sito en Ohio. Unas coordenadas bien conocidas por los investigadores y entusiastas de la historia del fenómeno OVNI (entre los que me cuento).
Pero para adentrarnos en esta narración hemos de comenzar por el principio, que nos sitúa en el lanzamiento y puesta en órbita de una de las lanzaderas espaciales. La misión se frustra, y en ello ha de ver la presencia de un objeto volante no identificado. Una nave que, de forma no intencionada, intercepta el satélite lanzado por la lanzadera. El OVNI es registrado por el radar del control de la misión, y también por la NORAD (Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial).
A partir de ahí, se ponen en funcionamiento todos los mecanismos de ocultación con los que los para-estados nos regalan las mentes al resto de ciudadanos no iguales. Tan solo necesitamos dos semanas, asegura el consejero del Presidente Gordon Cain (Robert Vaughn), haciendo su propia cuenta de la lechera. Incluso las Fuerzas Aéreas serán objeto -bien identificado- de la farsa que se avecina, y que principalmente se desglosa como sigue. En primer lugar, culpar del fracaso de la misión a los astronautas de la lanzadera; en segundo, manipular las pruebas (¿Dónde está lo que vimos?, se pregunta uno de ellos ante la borrada telemetría); en tercero, ridiculizar a los testigos (algo a lo que a veces se han prestado con alborozo los mercenarios medios de comunicación); en cuarto, si esto no funciona, enviar lejos a los implicados o amedrentarlos; y por último, interceptar y neutralizar las posibles pruebas físicas (en este caso, unas rocas fundidas por la nave alienígena, poniéndolas a buen recaudo).
Por algo nuestra película está inspirada en testimonios como los de Frank Edwards (1908-1967), recogidos en su libro Platillos volantes aquí y ahora (Flying Saucers, Here and Now, 1967; Plaza & Janés, Otros Mundos, 1970), los del mayor Donald Keyhoe (1897-1988), en su Los desconocidos del espacio (1953; Pomaire, 1973), o The UFO Experience (1972; sin traducción al español) de J. Allen Hynek (1910-1986). Por citar tres de los más reputados. De este último, por cierto, tendremos pronta ocasión de volver a hablar.
Al comienzo de la película -uno de esos trabajos destinados al formato televisivo que sobresalen por su calidad-, un rótulo informativo, que se acompaña, en español, de una voz en off, hace referencia a un hangar que el gobierno ha ocultado a la opinión pública. Haciéndolo emerger a la luz, Hangar 18 (Íd., Schick Sunn Classic Pictures, 1980) fue escrita por Steven Thornley, alias de Ken Pettus (1915-1992) y el realizador James L. Conway (1950), en torno a una historia de Tom Champman (1946-2011). Conway es en parte responsable de una teleserie que me gustó mucho durante mi infancia y que no hay manera de encontrar, Las aventuras de Grizzly Adams (Grizzly Adams, 1977), así como de la comedia Prisioneros en la Tierra (Earthbound, 1981), y algunos capítulos de las series MacGyver (Íd., 1985-1992), Smallville (Íd., 2001-2011), Sobrenatural (Supernatural, 2005-2020), y otros pertenecientes a las nuevas variantes de la franquicia Star Trek. En Hangar 18 encontramos elementos de Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind, Steven Spielberg, 1977), Capricornio Uno (Capricorn One, Peter Hyams, 1977) y ¿Qué sucedió entonces? (Quatermass and the Pit – Five Million Years to Earth, Roy Ward Baker, 1967). Pero insisto en que la fuente principal es la ofrecida por investigaciones como las emprendidas por los antedichos analistas, y corroboradas por ex miembros del gobierno, como el empresario y físico Bob Lazard (1959). Una pléyade de probabilidades que, a su vez, inspiraron tales películas.
Pues en este depósito se afanan un grupo de científicos integrantes de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA), agencia gubernamental con todo lo que ello conlleva de apoyo o restricciones. La razón es que la nave puesta al descubierto por la lanzadera se ha precipitado a la Tierra, en lo que el ingeniero técnico y segundo director de la NASA, Harry Forbes (el competente Darren McGavin), califica de un aterrizaje controlado. El aparato es recuperado prontamente y con la diligencia acostumbrada por las Fuerzas Armadas, y puesta bajo custodia en el susodicho hangar. Trajinado tan solo por un personal expuesto a las desconcertantes radiaciones de un severo juramento de silencio. Algo que será puesto en jaque por los astronautas Steve Bancroft (Gary Collins) y Lewis Price (James Hampton), integrantes del equipo de la lanzadera. Su periplo por tierra firme hasta alcanzar el emplazamiento donde reposa la nave, será mucho más dificultoso que cualquier paseo espacial. Entre tanto, ya se ha procedido al desciframiento del lenguaje extraterrestre, por parte del lingüista Neal Kelso (Andrew Bloch).
Al igual que sucedió en los tan traídos y llevados -precisamente- asuntos del castañazo en Roswell o el avistamiento en tierra batida (encuentro del segundo tipo) en Socorro (ambos en Nuevo México, populosa Disneylandia espacial), los protagonistas se enfrentan a las ondas de choque de la citada parafernalia de ocultación terrestre. Lo que incluye la presencia de un testigo al que nadie cree, el lugareño Sam Tate (Stuart Pankin), o la aparición de los fastidiosos “hombres de negro”, bien señalados por investigadores como Fabio Zerpa (1928-2019).
Impulsada por la música de John Cacavas (1930-2014), compositor gustoso de la era dorada de la televisión, Hangar 18 se convierte así en un nostálgico y contemporáneo ejercicio de ficción realista con buenas dosis de acción, donde el suspense se halla bien dosificado. Aun siendo los medios los de un telefilm, lo narrado es lo suficientemente atractivo como para seguir despertando nuestro interés. El producto está bien ejecutado, como bien resuelto se muestra el segmento de la exploración de una nave que, con buen criterio, se considera de exploración (es decir, miembro de la flota de una nave nodriza o portadora). Con recursos rudimentarios pero efectivos, se incluyen situaciones inspiradas, como cuando se ponen en marcha unos dispositivos ajenos a nuestra física. Junto al aspecto, netamente terráqueo, de que se empieza a mentir y ya no se sabe cuándo parar. Así, las dos semanas de Cain y su adjunto Frank Lafferty (Joseph Campanella) se convierten en un calvario para los propios maquinadores (conocimiento es poder).
Destaca, así mismo, el análisis de los cuerpos hallados en el interior de la astronave, que abre otro conocido abanico de posibilidades. ¿Se trata de seres humanos del futuro, una raza que intervino en la evolución de los homínidos, y por eso nos parecemos tanto? Las implicaciones conllevan una reescritura de nuestra historia, y si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la más reciente, calculen… En el fondo subyace la idea del enfrentamiento a la mentira -u ocultación de la realidad- gubernamental; el no doblegarse ante el abuso del poder y sus medios afines de difusión. Una exposición peor que las irradiaciones electromagnéticas y solares. Será por eso que, en un distinguido guiño irónico (recordemos la clásica emisión radiofónica de Orson Welles [1915-1985]), Forbes se entera de los entresijos y encubrimiento del suceso a través de una de las emisoras de la nave espacial.
De haber sido otro el director de Phobia (Íd., Paramount Pictures, 1980), es posible que la película hubiera corrido una mejor suerte crítica (en última instancia, la que le correspondía). Pero el caso el que al venir firmada por un cineasta del prestigio de John Huston (1906-1987), este relato de género se resintió al ser recibido con displicencia. Del realizador se esperaban más “altas miras”, pero lo cierto es que la incursión de Huston en el cine de género, para la ocasión, el psiquiátrico o psicológico, que podemos enmarcar en el thriller de horror, es entretenida y no está mal sostenida. Pese a remover las sinapsis de un terreno siempre resbaladizo del que existe una irregular tradición.
De acuerdo que no estamos ante obras de la envergadura de El halcón maltés (The Maltese Falcon, 1941), El hombre que pudo reinar (The Man Who Would Be King, 1975) o Los Muertos (Dublineses – The Dead, 1987). Ni falta que hace, porque lo que se cuenta -incluso cómo se cuenta- ni es tan plúmbeo, ni ha de ver con esos otros relatos, ni los actores, procedentes del ámbito de la televisión, están espantosos (en aquella época persistía por parte de algunos un marcado prejuicio ante este formato).
En el guión intervinieron nombres diversos, entre los que sobresale el de Jimmy Sangster (1927-2011). Los otros fueron Lew Lehman (1933-2000) y Peter Bellwood (1943), según una historia original de Gary Sherman (1945) y Ronald Shusett (1935), con una bonita música del compositor y pianista André Gagnon (1936), y uno de esos carteles que producían intranquilidad aun en la carátula de un video doméstico.
El caso es que el doctor Peter Ross (Paul Michael Glaser) está experimentando con un tratamiento contra las distintas fobias. Como toda teoría novedosa necesita ser puesta en práctica. Refiriéndose a sus pacientes, Ross asegura que les enfrento a la raíz de su fobia con una intensidad que va en aumento. Una formulación que expone ante sus colegas médicos y el equipo directivo del hospital. En ello tienen que ver las motivaciones del inconsciente y con tratar de desenterrar aquello que ha sido sepultado (de forma consciente o no). Dentro de este marco de investigación, están la ex pareja del doctor, Alice Toland (Patricia Collins), y su nueva compañera, Jenny St. Clair (Susan Hogan).
Aún de forma algo facilona, queda bien expresado, por ejemplo, el agobio de los espacios tomados por las hordas de ciudadanos en las ciudades. Afección que padece una de las enfermas de Ross, Barbara Grey (Alexandra Stewart), y aspecto que se puede trasladar fácilmente al resto de protagonistas, hasta el punto de impedirles desarrollar una vida ordinaria. Con el agravante en el diagnóstico de que ha surgido un asesino en serie que la tiene tomada con los pacientes del esforzado doctor.
A la primera víctima seguirán otras, pero la grisura desplegada por la paleta de Jimmy Sangster para muchas de sus aportaciones a Terence Fisher (1904-1980), muestra su tumefacto colorido también en Phobia; en concreto, en la figura del inspector que se encarga del caso, Larry W. Barnes (el característico John Colicos). Un personaje “de carácter” y métodos expeditivos… pero con instinto. Diríamos que el inspector es la contraparte del policía íntegro que lo acompaña, el sargento Joe Wheeler (Kenneth Welsh), o de los solícitos profesionales de la medicina que deambulan por el centro hospitalario. Una grisura que se hace extensiva a los propios pacientes de Ross, que son delincuentes o convictos que se han prestado al experimento. La frontera que separa al teórico del sádico es delgada, si atendemos al aserto clásico de medice, cura te ipsum (doctor, cúrate a ti mismo), con objeto de arreglar nuestra casa antes de ir de visita. Conviene añadir que Ross no es el único que está experimentando, en la línea de lo que hacía Oliver Reed (1938-1999) en Cromosoma tres (The Brood, David Cronenberg, 1979). El libreto también contempla la probabilidad médica de que una personalidad anule a la otra, en el caso de disponer de dos (como, por cierto, también veremos que ocurre en la siguiente película de nuestra sección Para el sábado noche). Un totum revolutum al que se enfrenta el doctor con sus mejores armas de raciocinio.
La película posee la textura de los relatos filmados en Canadá. Allí las luces y las sombras parecen distintas, como atestiguan las narraciones del citado David Cronenberg (1943) que se valen de este mismo escenario, o en Phobia, la fotografía de Reginald H. Morris (1918-2004), no en balde, responsable de la atmósfera enrarecida de la estupenda Asesinato por decreto (Murder by Decree, Bob Clark, 1978) y Llamada mortal (Murder by Phone, Michael Anderson, 1982), entre otros cometidos. En este sentido, es muy curioso el lugar donde habita Peter. Se trata de uno de esos edificios destartalados por fuera, con el típico y amenazador ascensor de carga, pero confortables por dentro. Y ya sabemos que cuando falla la cobertura exterior (la imagen que proyectamos de nosotros mismos), ya no hay necesidad de ocultarse. Entre tanto, por feo que sea dicho exterior, construimos un adentro sofisticado y cómodo. Entorno de artistas, sin duda.
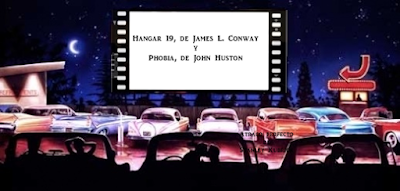



















0 comentarios :
Publicar un comentario
¡Hola! Si te gusta el tema del que estamos hablando en esta entrada, ¡no dudes en comentar! Estamos abiertos a que compartas tu opinión con nosotros :)
Recuerda ser respetuoso y no realizar spam. Lee nuestras políticas para más información.